Fueron muy a su pesar protagonistas de las imágenes y situaciones más dramáticas en los peores momentos de la lucha contra el coronavirus. Su fragilidad ante la enfermedad, en muchos casos su indefensión, y sobre todo ese adiós sin adiós, ese tener que marchar sin ... despedirse, sin el calor del abrazo de los suyos, removieron emociones y sembraron la certeza de que algo, mucho, hay que cambiar en la atención a las personas mayores para que no vuelva a ocurrir. Los expertos advierten a los políticos: la mejor aportación que pueden hacer es buscar soluciones, no señalar culpables.
-
Vida autónoma para los ancianos
Jesús Loza
Médico y diputado de Bienestar Social en Álava 1987-1997
La pandemia del Covid-19 ha hecho aflorar de forma dramática la situación de las residencias de ancianos. Unas residencias colectivas, demasiado grandes y gestionadas muchas buscando fundamentalmente el lucro por encima de otras consideraciones, ya que la demanda supera a la oferta. Unos centros que acogen una suma de soledades y de resignación ante la imposibilidad de que los ancianos puedan vivir como ellos quisieran.
Porque no es posible abordar de forma aislada esta cuestión sin abordar previamente la política hacia las personas mayores. Y sin definir cuál debe ser su objetivo central: la vida autónoma del anciano. Una vida ligada a su entorno familiar y social, con las ayudas que les permitan hacer frente con dignidad a sus déficits de autonomía. Y para ello tenemos que 'empoderar' al anciano. Tenemos pues un primer objetivo: el mantenimiento de la persona mayor en su domicilio habitual con suficiencia financiera a través de pensiones dignas y/o hipotecas inversas, adaptándolo a sus necesidades con ayudas técnicas, supresión de barreras, ayuda a domicilio, programas contra la soledad si vive sola, telealarma, acompañamiento puntual o convivencia con otra persona que le atienda. Y con apoyo a sus cuidadores, si vive en familia: centros de día, cortas estancias en residencias dentro de su entorno.
Es decir, la política residencial debe primar el mantenimiento de la persona mayor en su entorno. Y si prefiriera vivir en un entorno diferente, primar las estructuras residenciales más integradoras: pisos o apartamentos tutelados. Las residencias externas debieran de constituir el último recurso de esta política. El traslado a una residencia, algo no deseado por la mayoría de los ancianos, se acepta con resignación y con una cierta amargura. No es fácil admitir que aquellos a quienes cuidaron cuando lo necesitaban en su infancia, no hagan lo mismo ahora que es él quien necesita ser cuidado. Muchos no lo reconocen, pero lo sufren.
Sin embargo, hay ocasiones en las que esa última solución puede ser necesaria. Para mitigar el desarraigo las residencias debieran de ser lo más pequeñas posibles, lo más parecido a un hogar -habitación individual-, y estar situadas en el entorno en el que el anciano ha desarrollado su vida: unas residencias de barrio. Los barrios no solo deberían disponer de un centro de salud, de un centro cívico y de una escuela o un instituto. Tendrían también que contar con una residencia de ancianos con centro de día. Sobre todo, ahora que se habla de planificar la «ciudad de los cuidados», inclusiva, sostenible y con sus servicios accesibles en no más de quince minutos andando.
En Álava y en el pasado siglo optamos por la gestión directa por las instituciones, dejando la concertación privada como subsidiaria. Pensábamos que los servicios sociales, al igual que la sanidad y la educación, son derechos, y que los poderes públicos deben garantizarlos y responsabilizarse de ellos.
Nuestra primera opción fue la gestión pública, éramos los únicos. En estos momentos considero que la gestión directa, la principal, puede complementarse con la de las organizaciones sin ánimo de lucro, respetando la gestión privada y conviniendo con ella con criterios estrictos de calidad asistencial. Unos criterios que deben ser los mismos que se exijan a las residencias públicas y de iniciativa social, mediante una inspección autónoma y bien dotada. Las residencias no deben convertirse en hospitales, no deben medicalizarse. El centro de salud del barrio, adecuadamente dimensionado, debería encargarse de la salud de los residentes.
Por último, una sugerencia. En el análisis de lo sucedido debería primar un diagnóstico riguroso y externo. Una revisión que sirva para aprender de los errores y evitar que se repitan, no para ajustar cuentas o evadir responsabilidades con el recurso del 'y tú más'.
-
La soledad y los cuidados prolongados
Marije Goikoetxea Iturregui
Doctora en Derechos Humanos. Universidad de Deusto
El aumento de la esperanza de vida, con el incremento de las situaciones de limitación funcional por un lado, y la progresiva superación de las formas tradicionales de división sexual del trabajo por otro, ha generado la denominada y preocupante 'crisis de los cuidados de larga duración'. La Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, intenta dar respuesta a dicha crisis a través del llamado cuarto pilar del Estado de Bienestar, los servicios sociales públicos. Así, el cuidado, que siempre ha sido un bien relacional de la esfera privada, pasa al ámbito público y profesionalizado.
F. Fantova, experto en políticas sociales, considera función de los servicios sociales proteger y promover la interacción de las personas en su doble dimensión: desarrollar su autonomía, y procurarles integración relacional comunitaria que dé apoyos a las situaciones de dependencia.
Los expertos coinciden en considerar a la soledad no deseada y los cuidados prolongados, como los retos principales del envejecimiento. Ambas situaciones requieren mejorar los niveles de interacción social de quien las sufre. Pero es necesario hacerlo desde un sistema, y subrayo la palabra, organizado y coordinado en sus diferentes niveles, con profesionales cualificados y dimensionado suficientemente. La entidad de sus prestaciones (un 40% del gasto sanitario en Euskadi) reclama una gran política sectorial que permita recoger en una única «historia social», de manera sistematizada y personalizada, el recorrido de la intervención a lo largo de la vida de una persona. Será el único modo de controlar los procesos que conducen a las personas a situaciones de gravedad social, entre otros la soledad y la falta de cuidados.
El fenómeno de la soledad vivida en aislamiento cuasi total es creciente y comienza a afectar a muchas personas mayores; requiere políticas preventivas, de carácter general, que refuercen la solidaridad y la corresponsabilidad vecinal para reconstruir un tejido comunitario altamente fragmentado.
Cuando aparece la dependencia, la intervención social primaria deberá combinar cuidados profesionalizados comunitarios flexibles y diversos (telemáticos, ambulatorios, puntualmente diurnos o nocturnos...) con los de las cuidadoras informales, actualmente poco reconocidas y con altos niveles de sobrecarga. Sabemos que la sobrecarga o estrés de la persona cuidadora puede provocar situaciones de riesgo, o en los casos más extremos, negligencia, tratamiento incorrecto o incluso abuso.
Con todo, seguirán siendo necesarias intervenciones especializadas en centros a los que las personas dependientes puedan acudir diariamente o, en determinados casos, puedan vivir. La atención de carácter residencial «debe ser vista como una más de las modalidades de atención que ofrecen los servicios sociales en el espacio público» (Fantova). Cuando la atención residencial pierde su dimensión «hogareña», y provoca exclusión comunitaria, es éticamente cuestionable. La exclusión se sostiene en la consideración de un menor valor, es decir, una menor dignidad, de algunas personas. Si además el modelo de atención residencial impide ejercer los derechos políticos (participación social) y civiles (libertad, privacidad, propiedad, etc.), nos encontramos con un sistema de cuidados que debe de ser repensado y reformulado.
Nada será posible sin una recapacitación ética de la ciudadanía. Una sociedad no es decente cuando considera que las personas mayores no valen, o valen menos, y el edadismo crece en ella. La fragilidad social (soledad) y personal (dependencia) no es solo una descripción neutral de la condición humana, sino una obligación moral normativa y universal que nos interpela a responsabilizarnos de la vulnerabilidad de los humanos que vivimos en este mundo tecnológico. Por ello, hoy y aquí, son grandes asuntos de la vida social y debieran serlo de la política.
-
Pensar en primera persona
Aitor Urrutia
Politólogo especializado en Acción Social y Envejecimiento. Univ. Deusto
Covid-19 es un nombre que las actuales generaciones no olvidaremos a lo largo de nuestras vidas. Para las personas de mayor edad, será una muesca más a sumar junto a otras crisis de tipo bélico, económico, político, sanitario en sus dilatadas vidas. Y por desgracia, para algunas de ellas la última muesca de su vida.
La crisis del Covid-19 nos está dejando vivencias inéditas en nuestros hábitos individuales y comunitarios. Y por lo que parece y dicen los expertos, seguirá generando hábitos de conducta por un largo periodo de tiempo.
Desde que nos confinamos allá por el mes de marzo y hasta el día de hoy, la batería de datos y reflexiones de todo tipo sobre cualquier aspecto referente al Covid-19 ha sido constante. Podría decirse que apabullante. Al principio demandábamos toda la información posible sobre algo absolutamente novedoso, no solo por desconocido, sino por las consecuencias inéditas que parecía provocar no solo a quien se contagia sino a todas las personas, y a la sociedad en general. Ahora comienza una nueva fase, la post Covid-19.
En el ámbito de los servicios sociales, y sobre todo de los cuidados de las personas adultas mayores, el Covid-19 ha pasado como un tsunami, y como tal debemos de hacer el análisis de lo sucedido, con responsabilidad y altura de miras. Y lo primero es reconocer su trabajo, valor y dedicación a los miles de trabajadores, y principalmente trabajadoras, que han estado al cuidado de las personas mayores en los centros residenciales. Por supuesto, también al personal de la sanidad y, cómo no, al del Tercer Sector Social, que se ha organizado para que las personas adultas mayores que padecen soledad o aislamiento pudieran disponer de todo lo necesario sin salir de sus casas.
Cuando aprendemos a vivir en la nueva normalidad, debemos observar el futuro mirando al retrovisor de nuestro pasado y teniendo los pies en el presente. La reflexión que debemos plantearnos sobre las necesidades vitales de las personas adultas mayores pasa por consensuar un futuro donde los escenarios con los que afrontar esta etapa de la vida sean diversos y de libre elección. Hemos pasado en pocos años de la beneficencia al derecho subjetivo. Hemos pasado de los asilos de personas mayores a las residencias. Ahora son múltiples los debates para las formas en que afrontar la vida en la etapa de personas adultas mayores: ¿'Cohousing'? ¿Residencias como las actuales? ¿Modelo nórdico?
No debería valer únicamente hacer crítica de lo sucedido en estos cinco meses sin poner en valor el sistema público de salud -Osakidetza- ni el modelo de servicios sociales para personas adultas mayores. Lo que sí ha quedado claro es que queda muchísimo recorrido para que Euskadi disponga de un espacio sociosanitario del mismo rango que el sanitario y el social como hoy los conocemos.
El debate de lo público o privado siempre estará en la palestra, pero desde mi opinión, mucho más importante que ese debate es la exigencia de una Alta Inspección para este tipo de servicios, así como la regulación estricta de las condiciones laborales de las personas que en ellos trabajan.
No piense en tercera persona, comience a pensar en primera persona, en cómo le gustaría que fuera el sistema que se encontrará cuando tenga la edad necesaria para verse como hoy ve a una persona adulta mayor.
Cuando se abra el turno político del análisis, no centren sus esfuerzos en buscar culpables. Centren sus esfuerzos en definir escenarios diversos y plurales, consensuados y viables. En esta materia, lo que hoy se analiza, debate y acuerda es lo que usted se va a encontrar en cualquier momento en el futuro cercano.
Quizás, el paradigma del envejecimiento activo sea una buena brújula con la que descifrar el complejo mapa de escenarios de presente y futuro en los procesos de envejecimiento.
-
Ganamos vida, no perdamos tiempo
Javier Yanguas
Doctor en Psicología. Director Científico del Programa de Mayores Fundación La Caixa
Hemos escuchado hablar tantas veces del reto demográfico, de la crisis demográfica, del invierno demográfico, que de tanto plantearlo y casi antes de afrontarlo parece que el desafío esté ya 'gastado'. El envejecimiento -bajas tasas de natalidad y supervivencias muy altas- constituye una realidad con la que vamos a tener que convivir mucho tiempo, porque ni va a cambiar ni se va a resolver. Las pirámides de población son historia -significan vivir poco-, cuando nuestra nueva situación, la de vivir mucho, es un éxito absoluto: nos hace más iguales ante la muerte, nos permite vivir existencias completas. Y, si no, que se lo pregunten a nuestros bisabuelos en los tiempos en los que la esperanza de vida rondaba los 35 años, una de cada cinco personas moría antes de cumplir el primero y la mitad había fallecido antes de los 15.
Este momento histórico -vivir casi todos mucho- jamás alcanzado por la Humanidad trae consigo desafíos ineludibles que condicionarán el futuro. Podemos ponernos de perfil, minusvalorarlos, desdeñarlos, menospreciarlos... Da igual, porque nos van a condicionar nuestra vida y la de las generaciones futuras de una manera rotunda. Quisiera destacar cuatro retos principales.
Primero, cambiar la mirada. Cada generación nueva que alcanza una determinada edad está mejor que la anterior. No solo vivimos más, estamos transformando el ciclo vital. Necesitamos nuevos modelos de envejecer que no se centren tanto en el 'hacer' como en el 'ser' -en tener una vida plena y con significado-, en aportar al bien común, que asuman la diversidad del colectivo. Necesitamos recuperar a los mayores para nuestra sociedad, asumir mejor la fragilidad y la dependencia porque viviremos con ella. Necesitamos descubrir y pactar el rol de los mayores en nuestra sociedad porque no podemos ignorar la capacidad de aportación de quienes son casi tres de cada diez de ciudadanos.
Segundo, el pacto intergeneracional. Nuestras sociedades se basan en un pacto: los adultos cuidamos de los mayores y de los jóvenes pensando que, llegado el momento, alguien cuidará de nosotros. Este pacto empieza a hacer aguas por distintos motivos: las generaciones más jóvenes viven y vivirán peor que sus padres y abuelos; lo hacen ya geográficamente más lejanos, lo que dificultará el cuidado; con problemas graves para conseguir un empleo que les permita llevar adelante su proyecto vital... Necesitamos rearmar este pacto de convivencia e implementar una mirada del presente de la vejez unida al futuro de las otras generaciones creando una suerte de 'justicia intergeneracional'. En caso contrario, nos jugamos el músculo de la cohesión social.
Tercero, los cuidados. Hay que revisar cómo cuidamos, desde los domicilios a las residencias, desde la atención a los niños con discapacidad a la atención a las personas dependientes. Debemos ofertar otros tipos de cuidados, modelos distintos, servicios diferentes; más comunitarios, con nuevos profesionales (ligados a la FP). Vivir mucho conlleva fragilidad y dependencia y ante esto tenemos que ser capaces de innovar, de convertir el cuidado en prioridad, de crear empleo, de dar valor a sus profesionales. Cuidar no tiene que representar un gasto exclusivamente, sino recibir la consideración de una actividad esencial que produce valor. Euskadi debería distinguirse por ser una sociedad cuidadora, porque en los cuidados y sus valores -empatía, solidaridad, renuncia, compasión...- nos jugamos ser una sociedad sana. Y los hombres hemos de atender al hecho de que solo el 20% de los cuidados informales los proporcionamos nosotros; el restante 80% corre a cargo de las mujeres. Esto debe cambiar. No podemos no compartir, porque es una vergüenza.
Un último reto: asumamos la complejidad. Cuando hablamos de vejez hablamos de cuidados, pensiones, educación, valores, empleo, fiscalidad... La vejez es un desafío complejo. Y nos falta una gobernanza capaz de asumir el desafío de esta complejidad.










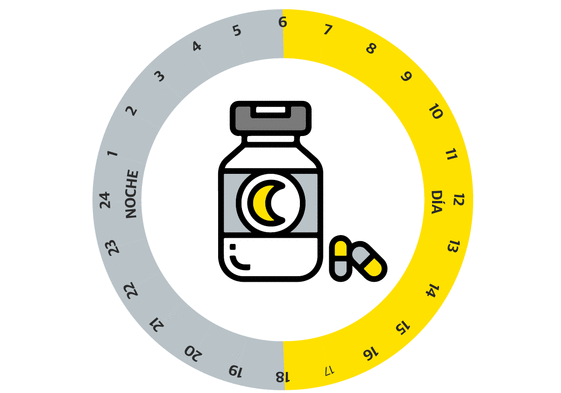
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.