
La viuda y los viudos de Alberti
Memorias ·
Un libro en el que María Asunción Mateo asume la condición de viuda tras casi un cuarto de sigloSecciones
Servicios
Destacamos
Edición

Memorias ·
Un libro en el que María Asunción Mateo asume la condición de viuda tras casi un cuarto de sigloSobre las parejas en las que él le lleva a ella una porrada de años, hay un clásico comentario exento de idealismo y fe en la condición humana: «nunca verás a una chica que se enamora de un viejo pobre». Si es cierto lo que insinúa ese dicho, el caso de las compañeras jóvenes de escritores de edad avanzada puede constituir una excepción. Casarse con un viejo escritor, por reconocido o rico que sea, no es algo que conlleve una vida de abundancia y lujo. En el mejor de los casos más bien supone ingresar en un deslucido universo de conferencias, seminarios, cursos, bibliotecas, aulas, rituales académicos, largos recitales y tesis doctorales que son la pura antítesis del glamour y el desenfreno. Un ejemplo nos lo brinda 'Mi vida con Alberti', el volumen de memorias que acaba de publicar María Asunción Mateo, la mujer que acompañó al gran poeta gaditano de la generación del 27 en la última etapa de la vida de éste.
María Asunción Mateo era una valenciana de treinta y nueve años dedicada a la docencia de la asignatura de literatura en un instituto cuando conoció en 1983, y durante un homenaje a Antonio Machado en Baeza, a un Rafael Alberti ya metido en los ochenta y un años. Lo que le reportó su historia de amor con el autor de 'Marinero en tierra' fue descubrir que éste no sabía nadar y entrar en un círculo de amistades que no hubieran representado el sueño glamouroso de ninguna 'groupie' que se preciara de serlo -un Gerardo Diego de ochenta y siete años, un Fernando Lázaro Carreter de sesenta, un Pablo Serrano de setenta y cinco, un Dámaso Alonso de ochenta y cinco…- pero que para ella encarnaba sinceramente el paraíso en la Tierra.
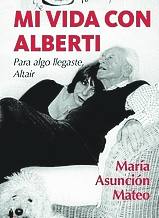
Junto a las páginas intimistas en las que da rienda suelta a las ilusiones y emociones que le inspiraba el poeta de El Puerto de Santa María, el lector va a encontrarse con otras en las que se trasluce el auténtico entusiasmo que a María Asunción Mateo le producía poder hablar con el Dámaso Alonso que había sido capaz de despiezar el críptico y barroco entramado metafórico de las octavas reales que componen el 'Polifemo' gongorino. Solo una profesora de literatura amante de los libros, del polvo y el silencio de las bibliotecas, o de las técnicas retóricas de la poesía, podría disfrutar de semejantes conversaciones, que, por otra parte, conforman el interés y el atractivo de un texto autobiográfico en el que el lado agrio de los sinsabores que le pudieron reportar a su autora determinados detractores de su relación queda compensado por las anécdotas entrañables, los viajes y los episodios evocadores de una inenarrable felicidad.
Ese lado agrio lo protagonizan los poetas que se sintieron desplazados por la aparición de ella en la vida de Alberti y a los que llama «los viudos eméritos». De ellos cuenta auténticas perrerías que llenan las páginas más jugosas del libro (todo hay que decirlo) en lo que a chismografía se refiere y que son las comprendidas en la tercera y cuarta partes, tituladas 'Las ciegas constelaciones' y 'Moradora en mi sangre desde entonces' respectivamente. En una de esas páginas narra con detalles bien gráficos y no menos estremecedores cómo Luis García Montero y Benjamín Prado Rodríguez burlaron las objeciones de la asistenta y se colaron en el dormitorio del matrimonio «en un intento de imitación vanguardista pasado de moda, con afán de sorprender a Rafael en la cama», metiéndose «con él bajo las sábanas, mientras uno de ellos hacía la señal de victoria y se fotografiaban» (pág. 158). En otro momento relata cómo, pese a erigirse en defensores del colectivo LGTB, «se burlaban en privado de 'nuestro secretario' (el hijo putativo) imitando sus ademanes, su forma de mover las caderas y su floja poesía cernudiana» (pág. 212). La sombra del machismo e incluso de la homofobia planean sobre esas evocaciones.
'Mi vida con Alberti' es un valioso documento testimonial que no solo da cuenta de las desafecciones sino también del respeto a la figura de María Teresa León, la primera compañera de Alberti, aquejada de alzhéimer desde mediados de los años 70, o de las amistades y afectos, entre ellos el de una Carmen Balcells que entiende las resistencias de la autora a abrazar el papel de viuda: «Di que tú no escribes libros de viudas». Un libro que da cuenta de un cambio de criterio cuando, pasado casi un cuarto de siglo desde la muerte del poeta, esa misma mujer decide asumir su viudedad sin complejos; cuando se sube a una escalera doméstica y una polvorienta carpeta llena de recuerdos le cae encima desde una alta estantería de libros.
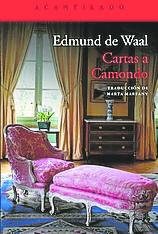
J. Ernesto Ayala-Dip
Edmund de Waal indaga en sus raíces y muestra la vida de una estirpe sensible al arte y el exterminio de los judíos en París
El libro que reseñaré hoy lleva varios libros. Y ahora mismo no sabría por dónde comenzar si no fuera porque una frase en él me hizo pensar: que un judío rico cabalgara o fuera de caza por las afueras de París no estaba bien visto por los franceses auténticos. 'Cartas a Camondo', del escritor y especialista en la fabricación de piezas de cerámica para interiores Edmund de Waal, es varios libros. Es un libro de coleccionista (esa actividad que decía Walter Benjamin que servía para ordenar el mundo, reunirlo, evitar su dispersión), es también el libro de una búsqueda (o de varias) en la historia (y en la propia intrahistoria), es el libro del exterminio de los judíos en el París ocupado, el libro de las clases altas judías y adineradas (incalculablemente adineradas) y el libro de las sorpresas culturales, psicológicas y mundanas.
El autor de este libro es inglés, pero de tradición judía europea. Sus antepasados, a principios del siglo XIX, llegaron de Europa del Este por la cruenta persecución de los pogromos. Estos antepasados, a su vez, se entrelazaron familiarmente por razones fundamentalmente financieras con los Camondo, dinastía judía, de origen sefardí proveniente del Imperio Otomano, que junto con la familia del autor se situaron en París y consolidaron su presencia a principios del siglo veinte.
'Cartas a Camondo' es un conjunto de cartas que el autor le envía al conde Moïse de Camondo con el fin de que éste, muerto en 1930, le dé indicios de su historia, de su pasión por el coleccionismo. La idea de este epistolario sentimental e histórico le surge al autor cuando un día visita el Musée Nissim de Camondo, en la rue de Monceau, número 63 de Paris.
Así asistimos a este conjunto de preguntas, afirmaciones especializadas en el arte, la cerámica y los interiores palaciegos. Así sabemos, por ejemplo, que en la historia familiar del autor hubo un Charles Ephrussi, crítico de arte y modelo de Charles de Swan, el célebre personaje de Marcel Proust. Sabemos que la niña que sirvió de modelo a un no menos célebre cuadro de Renoir fue la primera mujer del protagonista del libro que comento, Irène de Cahen d'Anvers, familiar del autor, que murió en 1963. Y por fin sabemos el exterminio de casi toda la población judía de París, entre ellos, casi todos los herederos del conde de Camondo.
Un libro que recomiendo leer. Está en él la forma de vida de una estirpe social y étnica tremendamente sensible al arte. Y está en él también la manera en que una parte significativa de la gobernanza y la población francesa colaboró activamente en el exterminio de los judíos en su territorio.
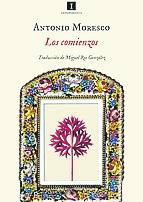
Pablo Martínez Zarracina
Una forma de definir 'Los comienzos' y la trilogía a la que esta novela da comienzo es señalar que estamos ante un texto cuyo autor se reconoce «no propenso a la geometrización», pero cree necesario incorporar en un prólogo los gráficos que explican los «movimientos internos y las tensiones» de su libro. En palabras de Antonio Moresco, con esta obra en la que trabajó durante quince años intentó superar las convenciones narrativas de modo que el texto fuese a la vez una recta y una curva: «No solo el movimiento o la inmovilidad, sino la inmovilidad dentro del movimiento y el movimiento dentro de la inmovilidad».
La lectura del libro sirve esta vez para entender el prólogo. 'Los comienzos' se divide en tres capítulos que podrían ser tres novelas y en realidad son algo así como tres versiones de una misma biografía. En la primera parte, el protagonista es un joven seminarista; en la segunda, un militante político radical y en la tercera un escritor. Cada capítulo se inscribe por tanto en una dimensión de la experiencia humana: la religiosa, la histórica y la artística. Además del protagonista innominado, las tres partes comparten personajes secundarios y obsesiones recurrentes. También la capacidad del narrador de volver sobre su pasado de un modo que tiene algo de elevación y de ruptura y lo sitúa en una posición de observador que trasciende la realidad atravesándola.
La apuesta de Moresco consiste en utilizar el lenguaje para decir lo indecible, pero no hay en él excesivas tentaciones vanguardistas. Lo suyo tiene sobre todo que ver con el desplazamiento de la atención y la irrupción fantástica. Con frecuencia, el narrador parece más interesado en la luz o el tiempo que en los seres humanos que le rodean, todos atrapados, como él mismo, en un particular aislamiento. Esto se advierte muy bien en la primera parte, la que transcurre en un monasterio. Apenas dialogado, tiene este capítulo algo de inmersión en un mundo aproximado pero distinto. Su dinámica recuerda a la de los sueños y se extiende por la novela. Al escritor sin fortuna de la tercera parte, por ejemplo, le aparece de pronto un editor dispuesto a publicar su obra pero no encuentra el modo de acceder a un teléfono para ponerse en contacto con él. Es curioso comprobar cómo, pese a la constante inconcreción, el libro sigue una dirección fuertemente biográfica. De ese modo, el seminarista avanza hacia el sacerdocio, el revolucionario lo hace hacia el terrorismo y el escritor, probablemente, hacia el libro que tenemos en las manos. Se termina de leer 'Los comienzos' con una mezcla de reconocimiento y extenuación. También con la curiosidad de saber por qué caminos continuará Moresco su trilogía.
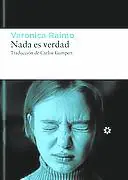
Elena Sierra
Lo de las familias felices y las infelices es una distinción que hace mucho ya que sabemos que no es tan sencilla: existen familias que lo tienen todo para ser felices -se supone- y van y no lo son o terminan dando como resultado gente infeliz, y las que parecen infelices -padre obsesionado, madre deprimida e hipercontroladora, hermano prodigio y, por comparación, niña invisible- pueden resultar un buen caldo de cultivo para crecer y hasta reírse de la vida. Será que curten. Es la idea que queda tras leer a la italiana Veronica Raimo en un libro en el que lo que cuenta tiene mucho de esto último: los personajes que van entre guiones unas líneas más arriba son su familia y ella misma, o al menos la versión literaria de ese núcleo.
Y en esa versión literaria, una vuelta de tuerca a la autoficción en la que se deshace de toda pomposidad, de toda épica, de todo respeto (pero no del afecto), Raimo no se corta ni con hacha: cuenta que cuenta mentiras desde cría y que al final las mentiras pueden ser más verdad (explicar mejor y funcionar de recuerdo) que las verdades, que es una neurótica, que el amor le va más como construcción de la imaginación que en el plano real...
A ver si nada va a ser verdad, y qué mas da. Porque la novela -el testimonio de una familia que hoy estaría catalogada como disfuncional: pero por Dios, que su padre la tuvo un verano entero envuelta en papel de cocina y sin pisar la ducha- se lee de un tirón, con gesto de sorpresa y con una sonrisa, cuando no con una risa. Y hace pensar, sí, qué será una familia feliz. elena sierra
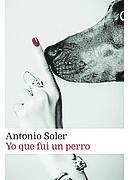
I. E.
En 'Yo que fui un perro, el escritor malagueño Antonio Soler traza minuciosamente el perfil de un tal Carlos Cánovas Merchán, un joven estudiante de Medicina que da el perfecto perfil del clásico maltratador en la relación que mantiene con una novia llamada Yolanda, a la que somete a una constante vigilancia. La novela está escrita en una primera persona que corresponde al propio Cánovas y a lo que se supone que es el diario de éste, que se inicia un 21 de enero de 1991. Es la autorradiografía de ese personaje, cuyo discurso es de un patológico sentido de la posesión que se traduce en el espionaje de los movimientos de la chica, en cada uno de sus gestos y en cada vestido que ella se pone. Otra de las cualidades de esta alhaja de hombre es su capacidad manipuladora con quienes le rodean. Un texto tan bien escrito como asfixiante.

J. K.
A veces uno se lleva una gran sorpresa. Comienza leyendo un libro que le han comentado que es periodismo y se encuentra con gran literatura. 'El fondo del puerto', de Joseph Mitchell (Carolina del Norte, 1908-Nueva York, 1996), un conocido cronista del 'The New Yorker, recupera seis reportajes que se publicaron entre 1944 y 1959 y mantienen un espacio común: el retrato de personajes y lugares del puerto de Nueva York, lo que indica ya una mirada sobre la periferia de las grandes historias y de los grandes lugares. Sus reportajes no tienen límite de páginas, lo que permite al autor plantear historias de largo aliento, de entre 40 y 50 páginas, donde los personajes pueden describirse con lentitud. Transcribe con maestría su forma de hablar y comunicarse, desde la intimidad hasta el humor negro.

J. K.
Es conocida la obra poética de Felipe Benítez Reyes (1960), uno de los máximos representantes de la poesía española contemporánea. Este libro recibió el XIII Premio Iberoamericano de Poesía Hermanos Machado. Y lo primero que hay que destacar es la coherencia del texto a lo propuesto en el título. Poemas de ocasión y poemas de homenaje. Los textos dedicados a acontecimientos históricos, a tragedias colectivas (atentado en las Ramblas, tsunami en Fukhusima) elaboran los primeros; las referencias culturales y literarias (Borges, Lorca, Machado, Claudio Rodríguez) corresponden a la fuente de los segundos. Parecen textos unidos a la realidad, pero el trabajo interno y el manejo de la técnica poética destacan en la creación, con una ironía suave y la mano experta en su desarrollo.
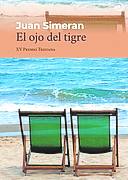
I. E.
«Esa marca -que iba del pómulo a la ceja- no hacía más que exacerbar el magnetismo que irradian las mujeres que se saben atractivas». Con esa descripción se inicia 'El ojo del tigre', la obra con la que el escritor bonaerense Juan Simeran obtuvo el pasado año el Premio Tristana de Novela Fantástica y en la que un hombre -el narrador- acepta el papel de oyente de la historia de una desconocida con la que coincide en un balneario de Buenos Aires. Él es un tipo casado al que su mujer no le quita ojo mientras ejerce de oreja y ella una inspectora de escuelas de La Plata. La historia es la misión que le fue encargada de investigar un centro escolar en una remota región del mapa argentino. Misión que la condujo hacia un destino llamado Kurtz, un ser excéntrico que pronto se convertiría en el hombre de su vida. Una excelente y subyugante novela.
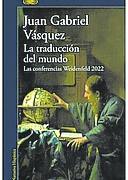
I. E.
Entre octubre y noviembre de 2022, el escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez fue invitado por la Universidad de Oxford a dictar cuatro conferencias. 'La traducción del mundo' reúne aquellos extensos textos en los que el novelista expuso su concepción de ese arte que Kundera llamó «inmoral» cuando no se ejerce como una vía de conocimiento. Vásquez lo identifica con una definición que aparece en 'El tiempo recobrado' y que sirve de epígrafe al libro: «El deber y la tarea de un escritor son los de un traductor». La traducción a la que se refiere Proust no es la de un escrito, sino la de la propia existencia. Para Vásquez novelar no es contar la vida sino contarla de un modo que solo puede contarla la novela. El último texto, 'Para la libertad', denuncia la persecución a Salman Rushdie como una «imposición narrativa».
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Recomendaciones para ti
Noticias recomendadas
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.