
El Sherlock Holmes de Pérez-Reverte
Novela ·
El personaje de Conan Doyle resucita gracias al actor que lo encarnó en el cine y heredó su mente deductivaSecciones
Servicios
Destacamos
Edición

Novela ·
El personaje de Conan Doyle resucita gracias al actor que lo encarnó en el cine y heredó su mente deductivaLa resurrección de Sherlock Holmes es un tópico literario con el que era imposible no fantasear dado el potente carisma del personaje creado por Sir ... Arthur Conan Doyle. En 2011, el escritor británico Anthony Horowitz publicó 'The House of Silk' ('La casa de seda'), la primera aventura póstuma de Sherlock Holmes autorizada oficialmente por los titulares legales del patrimonio literario de Conan Doyle, y en 2014, el autor norteamericano Mitch Cullin se atrevió a publicar 'Mr. Holmes', una novela que pintaba al célebre detective sumido en una vejez sombría y amargada por el recuerdo de la pasada gloria.
En realidad, la fantasía de esa resurrección se remonta a los mismos tiempos en los que Conan Doyle vivía y se vio obligado, allá por el año 1903, a resucitar a su héroe en 'El regreso de Sherlock Holmes' después de haberlo matado en 'El problema final', obra publicada en 1893 en la que el genial detective terminaba pagando con la vida su empeño de capturar al malvado profesor Moriarty.
Es precisamente el título de aquella entrega narrativa que escenificaba una muerte luego desmentida del héroe el que ha tomado Arturo Pérez-Reverte para su nueva novela, en la que nos brinda otra lograda y original modalidad de resurrección. Reverte no intenta sacar a Sherlock Holmes de la tumba sino que lo revive a través de un actor que lo encarnó en el cine, Ormond Basil, en el que hay un obvio homenaje a Basil Rathbone pues coincide con éste en los datos biográficos que nos brinda, como el de su participación junto a Errol Flynn en el reparto de 'El capitán Blood'. Basil se ve metido de pies a cabeza en una irónica encerrona que le ha organizado el destino y que queda ortodoxamente expuesta en el planteamiento argumental del libro: el casual encuentro en el puerto viejo de Génova con un poderoso productor de cine, Pietro Malerba, y una célebre soprano, Najat Farjallah, sirve para tentarle a aceptar a la invitación de una travesía marítima que pronto queda interrumpida por un gran temporal, anclando a los tres en la bella pero minúscula isla mediterránea de Utakos, frente a Corfú, así como haciéndolos coincidir en un mismo hotel con otros seis viajeros de distintas nacionalidades.
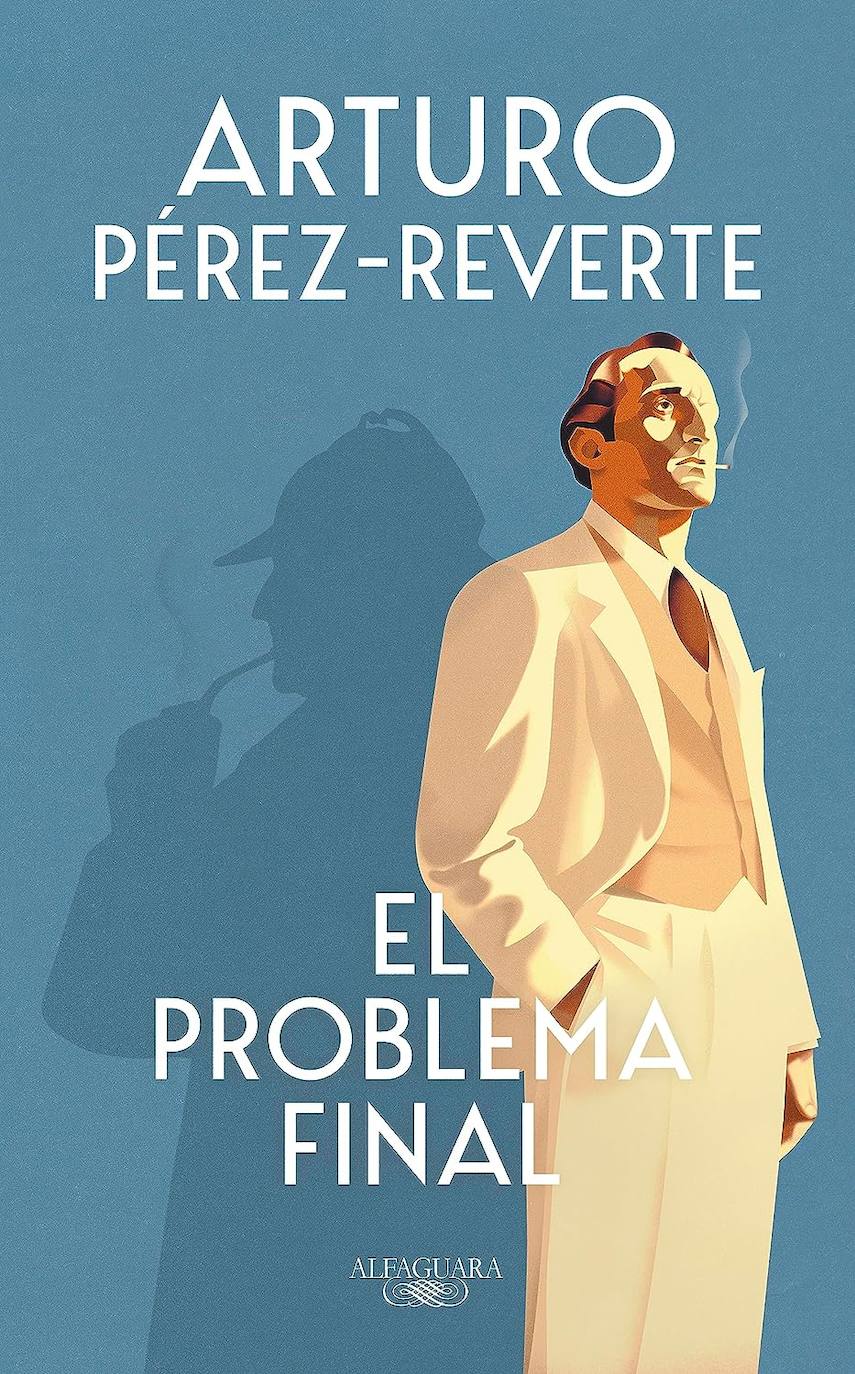
Es en ese marco incomparable donde ha de producirse la tragedia que hace de eficaz detonante de la acción novelesca: una turista inglesa perteneciente a ese grupo ocasional de huéspedes, Edith Mander, ha aparecido muerta -en apariencia ahorcada- en el pabellón de la playa próximo al hotel y lo que hubiera parecido un suicidio para cualquiera se convierte en una sospecha de asesinato gracias al infalible olfato de un Basil mimetizado con el personaje al que había encarnado en la gran pantalla. Una extraña marca en la espinilla de la difunta insinúa para éste ya un primer indicio. El esquema de crimen en un escenario acotado y en un limitado grupo del que forman parte víctima y verdugo queda, así, dibujado al estilo más clásico del género policíaco.
El planteamiento narrativo de 'El problema final' resulta irónica y profundamente metaliterario: un actor preguntándose qué haría, que pensaría, como saldría airoso de este caso el detective al que interpretó. Aquí ya vamos mucho más lejos de los guiños culturalistas, que también los hay en abundancia y en referencia a las grandes obras del género en la literatura y en el arte cinematográfico hasta el punto de que la sólida y amplia documentación que respalda a la novela así como su latente aspecto teórico le dan a ésta en algunos momentos un cariz casi ensayístico. Aquí el propio actor hace explícita esa reencarnación en el personaje de Conan Doyle cuando trata a uno de los huéspedes del hotel, al español Francisco Foxá, como al doctor Watson, el inseparable ayudante de Holmes, o cuando Foxá acepta de buen grado ese papel y ese trato pese a que ambos se enfrentan a nuevos casos de asesinato que no hacen perder al texto ni a su protagonista y narrador en primera persona, el buen tono en ninguno de sus capítulos.
Con su pintoresco y amable reparto de personajes (Foxá, el doctor Karabin, la dueña del hotel que es una superviviente de Auschwitz…), 'El problema final' responde a la fórmula del 'cozy crime' alejado de las truculencias sangrientas y es probablemente la mejor novela de Arturo Pérez-Reverte por lo que tiene de trasfondo intelectual y lúdico, es decir, exento de pedantería, así como por el conocimiento que el escritor muestra del género. Es un artefacto perfectamente diseñado que funciona con una innegable solvencia y un modulado estilo literario.

J. Ernesto Ayala-Dip
Antes de entrar en el comentario de 'Lecciones', la nueva novela del escritor inglés Ian McEwan, quisiera recordar la emoción que produjo en su momento en muchos de sus lectores la lectura de 'Expiación'. A mí personalmente me impresionó y me dio la medida exacta de lo que es una novela escrita bajo el mandato estético del más severo y a la vez más luminoso realismo. (Por cierto, todavía resuena el ruido injusto de una querella por plagio a McEwan. Parece que hubo algún tonto, con ganas de famoseo fácil, que encontró en 'Expiación' un par de datos estadísticos sobre la actuación de los servicios asistenciales durante la retirada urgente de Dunkerke, casi al principio de la primera guerra mundial. El absurdo asunto al final no quedó en nada, salvo dejar en ridículo a su denunciante).
También quisiera recordar otro libro del autor inglés, 'En las nubes', un libro de relatos sobre un niño de once años llamado Peter. Al leer 'Lecciones', su protagonista cuando niño me recordó al Peter aquel, tan entregado a investigar el amor ya a su temprana edad.
Vaya por delante que 'Lecciones' está escrita en clave realista, cercano al estilo dickensiano, si se me apura. Abarca toda la segunda mitad del siglo veinte y lo que llevamos de este. En resumen, una novela total, dada las dimensiones de los tiempos históricos que toca: la posguerra, la llamada crisis de los misiles, la guerra de Vietnam, la llegada al poder de Reagan y Margaret Thatcher, la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética, hasta llegar al atentado contra las Torres Gemelas en Nueva York, la crisis financiera de 2008 y la pandemia del Covid. Pero obviamente no es una novela histórica.
Todos estos acontecimientos tienen que ver con la vida de su protagonista Roland Baines. Un día de la década de los ochenta, su mujer, Alissa, lo abandona con un niño de meses. La novela está narrada en tercera persona. El presente desde la que se narra la historia es el presente de Roland cuando ya está en la sesentena. Su memoria tiene que recuperar hechos de su biografía desde que tiene catorce años. Y buscar en qué se equivocó. Su aprendizaje sexual, su formación profesional, que termina siendo el de un pianista que toca en bares. Así cría a su hijo y le da una buena educación, sin perder nunca la esperanza de encontrar a su mujer que se ha marchado a vivir y escribir a Alemania.
Novela total. Y también agregaría novela kantiana, si existiera esta clasificación que quiere sobre todo apuntar a su contenido moral, a la manera en que su protagonista busca la felicidad que encuentra y pierde, sin saber nunca muy bien por qué le ocurre eso. La mejor novela que leí en los últimos años.
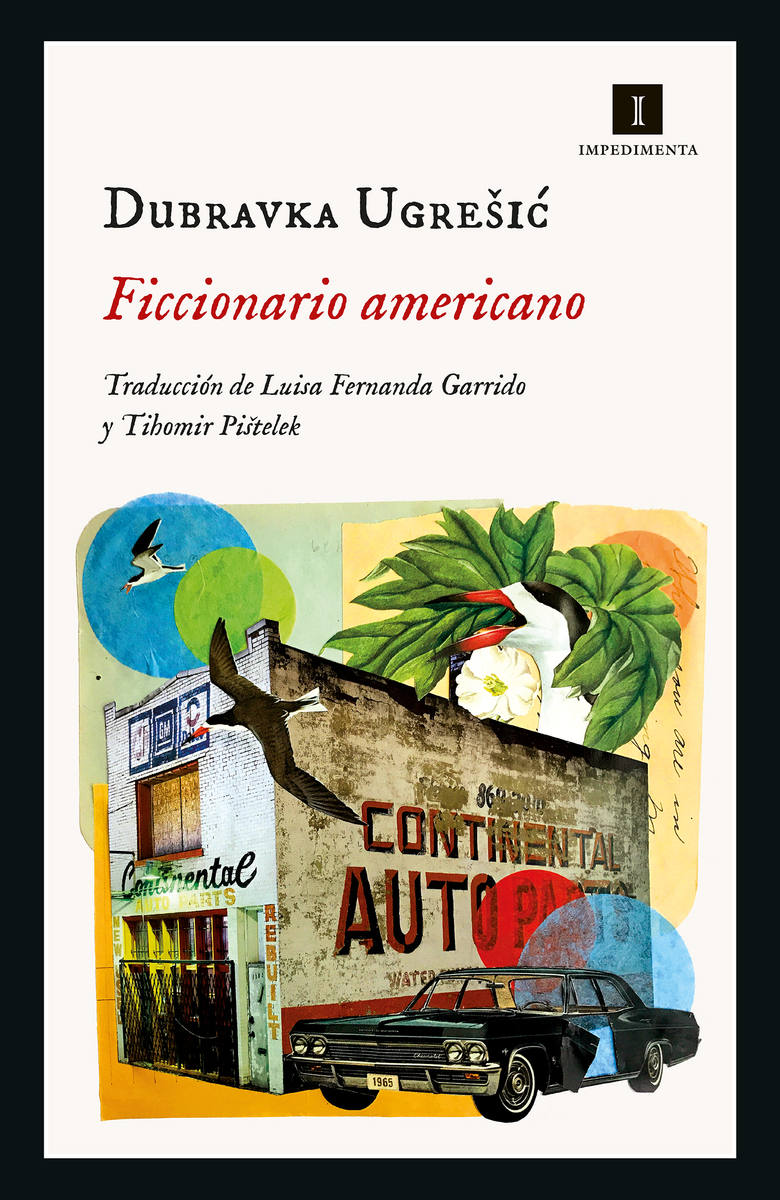
Pablo Martínez Zarracina
En su primera edición en inglés, este 'Ficcionario americano' de Dubravka Ugresic llevaba un título distinto ('¡Tenga un buen día!') y un subtítulo que, pretendiendo ser descriptivo, conseguía ser irónico: «De la guerra de los Balcanes al sueño americano». Completando un circuito desconcertante, en las librerías de Reino Unido el libro fue directo a la sección de humor. Fue aquel un curioso destino para un texto esencialmente amargo que nació de una guerra y terminó reflejando «el cruce inquieto de mundos paralelos» al que se vio abocada su autora cuando en 1991 las bombas comenzaron a caer sobre Zagreb. La vida de Ugresic se dividió entonces violentamente entre la realidad de su hogar destruido y la necesidad de hacer un nuevo hogar de los Estados Unidos, el país en el que terminó refugiándose. Esa disociación es el núcleo de este texto que adopta una leve apariencia de diccionario y resulta al tiempo desolador y satírico (incluye una reflexión teórica sobre la superioridad del bagel sobre el dónut) mientras esquiva de un modo inflexible cualquier conclusión edificante. Al final, tras los años de guerra y exilio, Ugresic conseguirá sentirse extranjera en Nueva York y también en Zagreb, su ciudad.
Combinando una mirada propensa a la desmitificación con una ironía demoledora y balcánica, la autora intenta explicarse la vida estadounidense a partir de la realidad más cotidiana, que va desde las tiendas del barrio a la fiebre por el footing o la extrañeza de ver a Jane Fonda anunciando aparatos de gimnasia «con la misma seriedad con la que protestaba contra la guerra de Vietnam». El ejercicio es irregular, reiterativo y algo deslavazado, pero alcanza grandes momentos. Por ejemplo, ese en el que Ugresic detecta que los estadounidenses elaboran una oscura y exótica mitología yugoslava a través de las imágenes de la guerra mientras ella lo que reconoce en esas imágenes es a sus compatriotas disfrazados de Rambo e inspirándose en la mitología americana de las películas de acción. El mecanismo que propulsa la reflexión es siempre el desajuste, el desplazamiento. El papel de Ugresic como testigo es el de la pieza que no encaja. Y con razón. Arrastrada por la furia de la historia y tras perder un país, llega al lugar en el que acaba de decretarse el fin de la historia: un paraíso consumista en el que perder cosas no tiene importancia porque todo se puede reponer. Que tras la demolición aún brille entre los restos una declaración de amor a una ciudad dura, imprevisible e inexplicable da cuenta del peculiar talento de la autora. «De todas las ciudades del mundo en las que he estado», escribe Ugresic, «Nueva York es en la que menos sola me siento».
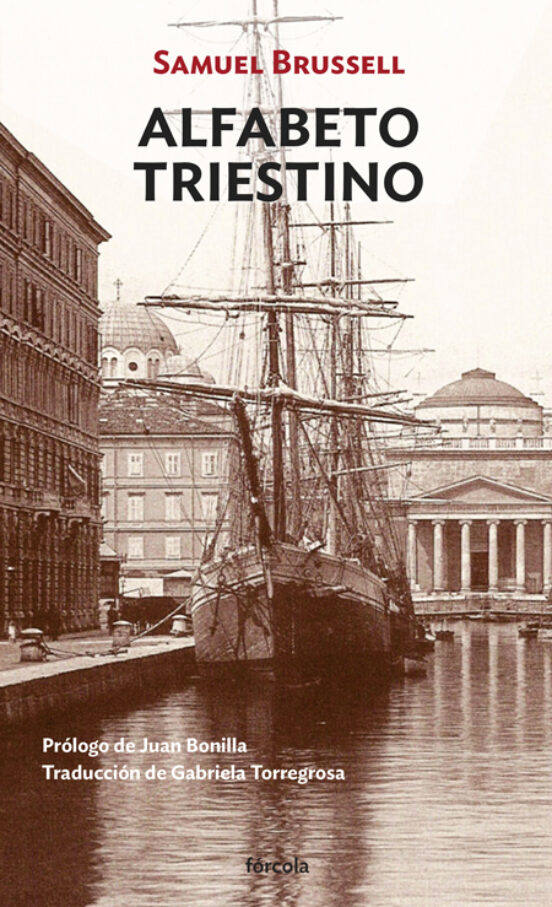
Iñigo Linaje
Una de las formas más apasionantes de viajar consiste en perderse por la geografía artística de una ciudad. Y, en concreto, por esos templos paganos del saber que son las librerías. Hay ciudades que evocan un sinfín de reminiscencias: París, Londres, Roma... La localidad italiana de Trieste, suspendida sobre el mar Adriático, también esconde un buen número de huellas vinculadas a la literatura. Así lo ha sabido ver el escritor francés, de origen israelí, Samuel Brussell (Haïfa,1956), un viajero impenitente que ha vivido en Montreal, Nueva York y Tel Aviv antes de establecerse en Suiza. Fruto de su existencia errante son la docena de libros que ha publicado hasta la fecha. En ellos, además de auscultar las calles de muchas ciudades, relata los encuentros con escritores ilustres a los que ha conocido: Raymond Queneau, Naipul y Brodsky, entre otros.
'Alfabeto triestino', que se edita ahora en España, es el relato de un viaje a la localidad italiana donde el autor -un comprador compulsivo de libros- establece conexiones literarias en un ejercicio fascinante de investigación histórica e intelectual. El hilo conductor de la obra, y de todas las historias que se cruzan en ella, es la vida de Anita Pittoni, fundadora de la editorial Zibaldone. El volumen incluye poemas y fragmentos de su diario, pero también muestras de su epistolario y un entramado de vivencias y textos paralelos de otros escritores. Todo un 'hilo genealógico' que Brussell va desenredando al compás de sus vagabundeos por cafés y librerías. 'Alfabeto triestino' es el ensayo de un bibliófilo apasionado y de un viajero dichoso, que escribe al final del libro: «Nada es banal en esta ciudad, porque cada rincón de cada calle plantea un interrogante».
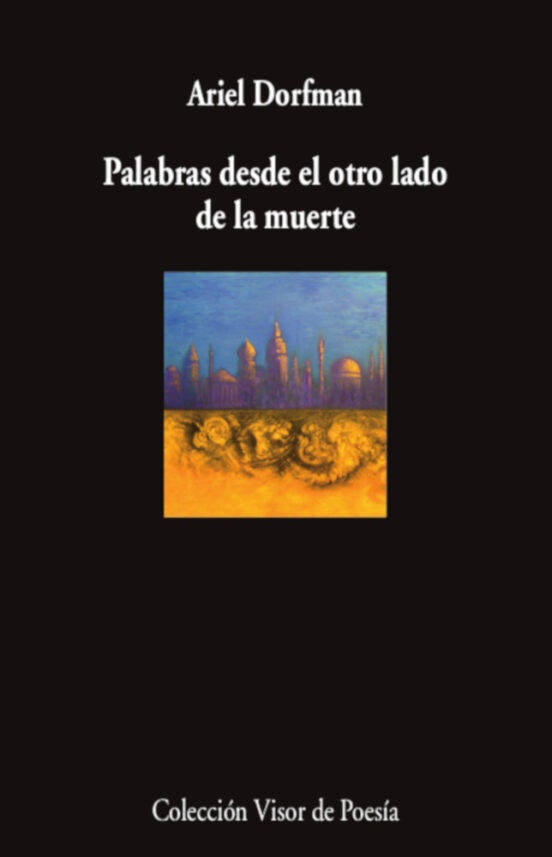
J. K.
La poesía de Ariel Dorfman (Buenos Aires, 1942) se califica de comprometida y política. Esos acentos no desaparecen en este libro espléndido: palabras desde el otro lado de la muerte las que el autor ha añadido una nota de ironía y humor. El libro utiliza diferentes tonos poéticos, pero la primera sección destaca por su estrategia y sentido. En 'Algún encuentro había', el autor imagina una entrevista entre un ilustre de la historia o del arte ya fallecido (Picasso, Colón, Hammurabi) y un político estadounidense de triste recuerdo, como presidentes que pasaron a la historia por su belicosidad. Destaca el breve diálogo, por lo paradójico de la propuesta, entre Dante y Trump, en el que el poeta no define para el político un infierno, sino una espera eterna e «irremediable».
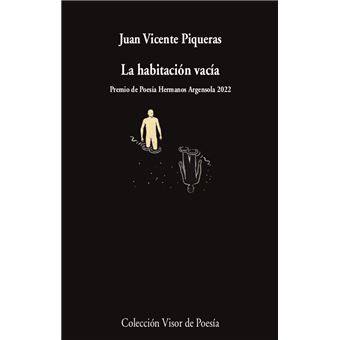
I. E.
Cuando se habla de la obsesión con la muerte en la poesía española, es inevitable la referencia del poeta cántabro José Luis Hidalgo, que se enamoró tan perdidamente de ella que se acabó despidiendo de la vida a los 28 años. Aunque ya no corre ese peligro porque ha cumplido los 63, el poeta valenciano Juan Vicente Piqueras muestra la misma predilección temática en este poemario escrito en verso libre y un registro intimista que no alcanza los tintes lúgubres y solipsistas del expresionismo de Hidalgo, sino que se detiene en una estación anterior donde aún cabe la relación social, la presencia de sus seres cercanos y la conciencia de esa otredad en el coloquio. «Morí el martes pasado y nadie se dio cuenta», dice en uno de esos versos en los que aborda la propia muerte de Dios.
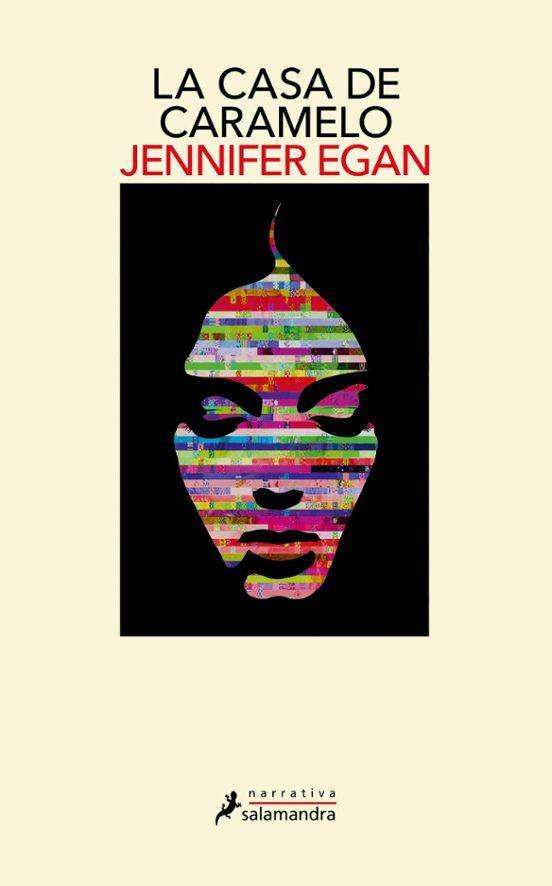
I. E.
A Jennifer Egan le preocupa el pasado. Si en 'El tiempo es un canalla', novela con la que ganó el Pulitzer en 2011, abordaba la pérdida de la juventud en un grupo de viejos rockeros, en 'La casa de caramelo' hace futurismo para plantearnos la ficción narrativa de que los recuerdos puedan ser compartidos. El protagonista es Bix Bouton, un empresario de la industria informática que atraviesa una crisis personal y halla la forma de mantenerse en la cresta del éxito gracias a un investigador que está trabajando en la creación de una herramienta tecnológica que permita la externalización de la memoria. La novela se mueve de un modo convincente entre la década de los 60 y el año 2035 en el que el fenómeno de la interconexión digital ha adquirido una omnipresencia demiúrgica.
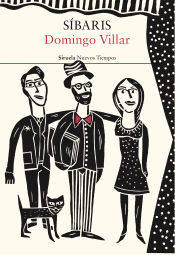
I. E.
Domingo Villar (Vigo, 1971) falleció de manera repentina en 2022 dejando un exitoso ciclo de género negro que tenía como héroe al inspector Leo Caldas y que se inició con 'Ojos de agua' en 2006, se continuó con 'La playa de los ahogados' en 2009 y se cerró en 2019 con 'El último barco'. 'Síbaris' es una comedia póstuma que tiene por protagonista a un escritor llamado Víctor Morel atormentado por la ausencia de inspiración y por la superficialidad del mundillo de los autores de éxito a los que retrata con sarcasmo. 'Síbaris' es una novela que publicó con éxito y cuyos derechos de autor constituyen la herencia que piensa dejarle a su esposa, una mujer sacrificada por la vocación literaria del marido. El texto se caracteriza por el humor, el culturalismo y la agilidad de los diálogos que caracterizaba a su narrativa.
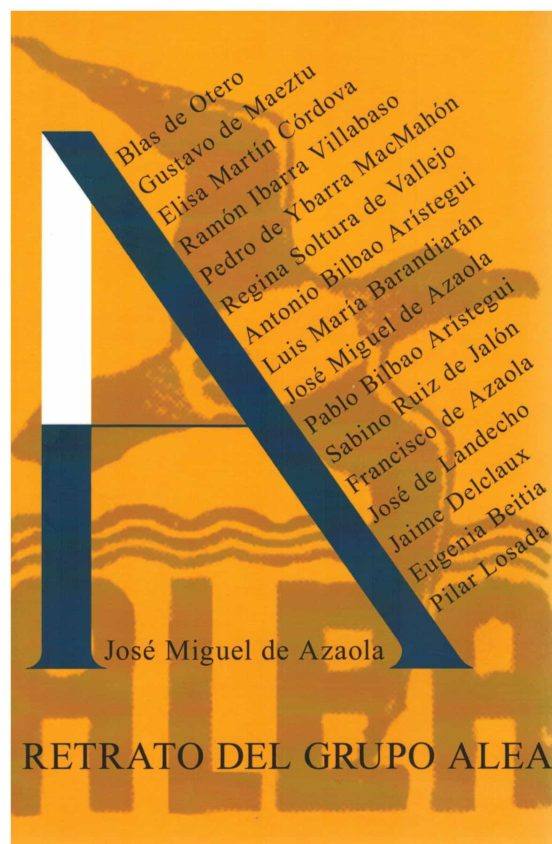
J. K.
Este interesante volumen de José Miguel de Azaola (1917-2007) tiene como primer objetivo trazar algunas biografías de los componentes de ese conjunto literario, que funcionó en Bilbao desde antes de la Guerra (1936-1946), y del que formaron parte destacados escritores e intelectuales. Su segunda intención consiste en dibujar la historia cultural de una época de crisis histórica. El volumen nace de la reunión de textos que el autor fue publicando en el periódico municipal 'Bilbao' y el rescate de materiales de un libro que proyectaba. La posible dispersión se atenúa a través de los hilos de unión que va tejiendo en torno a la actividad del Grupo y de sus colaboradores, uno de cuyos logros consistió en la edición del 'Cántico Espiritual de Blas de Otero', que ha vuelto a reeditarse en nuestra ciudad.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.