
Las nueve críticas literarias de la semana
Novela ·
Una obra que retrata a la juventud bonaerense de los 90 con gran fuerza y una inusual radicalidadSecciones
Servicios
Destacamos
Edición

Novela ·
Una obra que retrata a la juventud bonaerense de los 90 con gran fuerza y una inusual radicalidadSábado, 26 de marzo 2022, 00:00
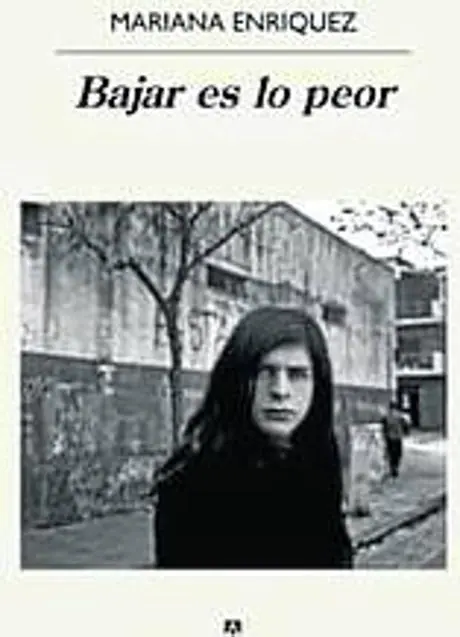
Iñaki Ezkerra
Se llamó 'generación X' a la nacida entre mediados de los años 60 y de los 80. Aplicada a los narradores en lengua ... española sería la que empezó a publicar en la década de los 90. Un caso ilustrativo sería el de las 'Historias del Kronen', que José Ángel Mañas publicó en 1994 y que daba cuenta de una juventud despolitizada, banal, poco empática con las causas sociales, inmersa en un pasotismo borde (diferente del hippie, que era un pasotismo utópico) así como consumidora compulsiva de sexo, alcohol, drogas y un rock derivado hacia la estética punk. Pese a todos esos rasgos autodestructivos, esa generación que se encuentra entre los 'baby boomers' y los 'millennials' todavía pudo beneficiarse de la era de la abundancia, razón por la cual a quienes pertenecieron a ella y no perecieron en el exceso les quedó la opción de reciclarse y acceder a ese nivel adquisitivo que hoy le es negado a la generación Z. Es en esa generación aunque en otro escenario, el de la ciudad de Buenos Aires, donde hay que situar 'Bajar es lo peor', la primera novela que publicó Mariana Enríquez en 1995, solo un año después de la de Mañas. Pese a esa distancia geográfica y a que la novela de Enríquez es más dura y dramática que la del escritor madrileño, también sus personajes se mueven en una Argentina anterior al batacazo económico de 2001 que se escenificó con el corralito.
Además de la pertenencia de sus autores a la misma tanda generacional, ambas novelas comparten una paradoja: los signos de inexperiencia que han advertido los críticos no han impedido que la juventud de hace dos décadas las elevara a la categoría de 'libros de culto'. Es esa circunstancia la que explica la actual reedición del texto primerizo de Mariana Enríquez después de haber hecho un valioso recorrido hacia la madurez narrativa.
En el prólogo a esta reedición, la autora explica que no solo no ha corregido nada respecto a la primera versión sino que ni siquiera se ha molestado en releerla. De este modo, a cambio de toparse con las imperfecciones que la versión original presentaba en su día, el lector va a poder conocer una redacción sin trampas ni maquillajes posteriores; una obra en bruto con las exageraciones e ingenuidades propias de la adolescencia en la que Mariana Enríquez comenzó a escribirla y que permanecieron en ella hasta que la dio a la imprenta con 21 años. 'Bajar es lo peor' ofrece una hiperbolización de la realidad ya en la misma descripción de sus personajes; en ese Facundo que es hermoso como un dios de la Antigüedad y que a la vez posee un lado satánico; en ese atormentado Narval cuyas visiones alucinatorias lindan a partes iguales con el malditismo romántico (Baudelaire, Rimabaud, Nerval…) y con la experiencia psicótica; en esa Carolina que está enamorada del primero y mantiene una complicidad fraterna con el segundo.
En esa breve introducción con la que se abre esta reedición de 'Bajar es lo peor', la autora confiesa su fascinación por 'Sobre héroes y tumbas', la célebre novela de su compatriota Ernesto Sabato, y apunta un cierto paralelismo entre Facundo y el personaje de Alejandra así como entre Narval y el Fernando Vidal Olmos que se ve perseguido por la Secta de los Ciegos. Sin duda, esa influencia sabatiana (y determinadas claves como la idea de la secta o la presencia de elementos que rozan lo fantástico) se ha dejado sentir en toda la trayectoria novelística de esta escritora, pero es probablemente en esta novela de su debut literario en la que menos provecho extrajo de esa buena influencia. Y es que el genio narrativo del gran escritor argentino se manifiesta en una trabajada morosidad en las digresiones de su estilo, construido a base de frases subordinadas, que se echa de menos en estas páginas en las que la textura de la tercera persona parece más bien tomada al abordaje por los diálogos.
'Bajar es lo peor' es un texto de una peregrina errancia que establece otro nexo de parentesco con 'Las historias del Kronen' aparte del generacional. Sin embargo, hay que decir también que posee una radicalidad en su planteamiento y en el propio trazado de los personajes que supera con creces la citada novela de Mañas. A esa virtud hay que añadir la de la indagación original y honesta en una estética gótica y al mismo tiempo escatológica, entre 'dark' y 'trash', entre el 'grunge' y el 'cringe'. La autora cuenta que un amigo le dijo hace poco: «Ahora escribís mucho mejor, pero 'Bajar es lo peor' tenía una fuerza distinta». Es así. Misterios de la escritura. Esa fuerza la aprecia el buen lector.
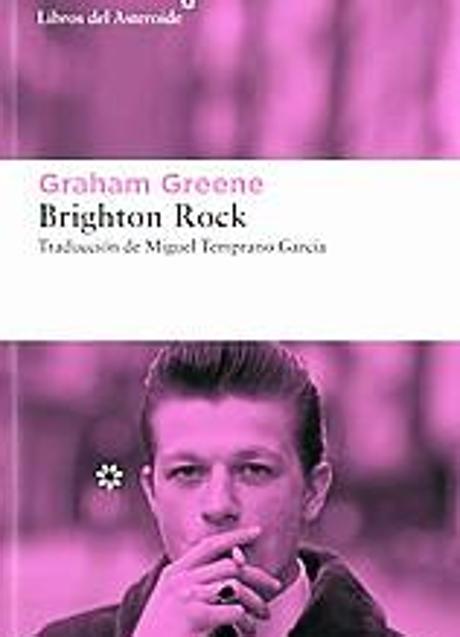
J. Ernesto Ayala-Dip
Soy de los que piensan que los humanos albergamos varias inteligencias. No hay una sola. Absoluta. Las hay matemáticas, prácticas, emocionales, filosóficas, etc. Y además sumaría otra, la novelística. A esta última pertence la de Graham Greene. Comencé a pensar en ello cuando leí 'El americano tranquilo'. Luego leí otras novelas suyas y no hice más que confirmar mi teoría. Esto lo pensé cuando leí por primera vez 'El poder y la gloria'. Lo volví a confirmar con las lecturas posteriores de otras obras suyas. Y ya no volví a dudar más de este aserto cuando leí por primera vez 'El final del affaire' (escrita cuando su autor tenía 52 años y reeditada en este mismo sello hace bien poco).
Ahora releo 'Brighton Rock', reeditada con acertadísimo criterio editorial. La descubrí por primera vez cuando mi madurez lectora todavía estaba lejos de ser la ideal, pero así y todo me impresionó. Yo acababa de salir de adolescencia y me parecía que la novela estaba escrita para los jóvenes de mi generación, sobre todo si no éramos de clases acomodadas. La volví a leer años más tarde y encontré todo lo que no había encontrado en mi primera lectura. Ahora la releo por segunda vez y la pongo en mi canon casi, casi definitivo.
Esta novela trata de una banda, entre otras bandas, incrustadas en una ciudad inglesa, Brighton Rock (la fui a visitar justamente por esta novela, de la misma manera que visité Viena para conocer de primera mano la ciudad donde transcurría otra obra mayor del gran Graham Greene, me refiero a 'El tercer hombre'), inolvidablemente descrita (de la misma manera que lo fue la descripción de la Viena de posguerra). En esa ciudad de los años treinta, pululan chicos adolescentes en busca de la mejor manera de sobrevivir. Chicos y chicas de clases populares, clases casi desclasadas. En medio de la ciudad balnearia, que mira al continente europeo, que esos chicos no verán nunca, se despliega una trama de 'thriller', pero en el fondo se va desarrollando uno de los temas esenciales de toda la narrativa de Graham Greene, el del bien y el mal. El cielo y el infierno. (En esta novela el autor inglés desarrolla su idea de que es imposible creer en Dios sin que te pueda tocar la mano del tambien ubicuo demonio. Lo dicho, no hay cielo sin infierno).
Hay varios personajes, pero siempre recuerdo la portentosa presencia narrativa y moral de Ida Arnold, la mujer que nada entre el bien y el mal, pero segura de que debe estar en el lado del bien, cueste lo que cueste. Ida es una mujer que debe investigar asesinatos, separar a inocentes de culpables y ser justa.
Vaya, casi nada.
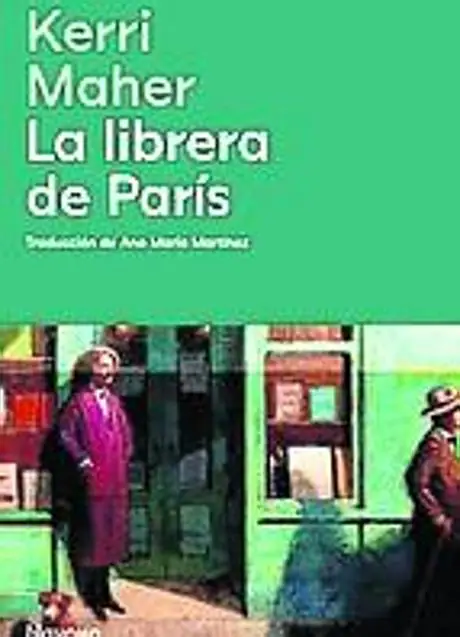
Pablo Martínez Zarracina
En torno a la página 40 de esta novela, Sylvia Beach se despierta una mañana con una idea «como un rayo caído del cielo» que consiste en abrir una librería estadounidense en París. «Parece que aquí la gente tiene ganas de leer más obras en el idioma original, y no hay ninguna librería o biblioteca que las suministre», explica Beach. Y así nace la legendaria librería Shakespeare & Co de la calle Odéon, uno de los epicentros de la bulliciosa vida cultural del París de los años veinte. Todo es simple y vistoso en 'La librera de París', un texto que mezcla lo documental con lo novelístico de un modo insuficiente. Da la sensación de que la intención de la autora se limita a que la ficción ponga en movimiento la historia real, de modo que le permita hacer que los personajes actúen y hablen, a veces susurrando, a veces jadeando, a veces exclamando emocionados y a veces siendo incapaces de ser otra cosa que sinceros.
Que, dado el papel de Sylvia Beach en la literatura del siglo XX, esos personajes sean James Joyce, Ernest Hemingway, Gertrude Stein, Scott Fitzgerald o Ezra Pound dota al texto de un cierto interés inicial. La sensación termina siendo sin embargo la de esos telefilmes en los que aparece alguna de estas figuras tan reconocibles interpretadas por un actor extraño. Se explica porque Kerri Maher parece rendida de admiración ante Sylvia Beach y los escritores que orbitaron en torno a Shakespeare & Co. Eso hace que hable de ellos con la mezcla de épica y superficialidad bienintencionada con la que se habla de los parientes extintos en las historias familiares. El problema es por supuesto que el lector conoce a través de múltiples testimonios cómo se las gastaban en realidad aquellos escritores y la idealización no se sostiene.
El esfuerzo de Sylvia Beach por defender en París una especie de foco de libertad contra el puritanismo que triunfaba en Estados Unidos es quizá lo mejor del libro. Kerri Maher reconstruye la historia de la publicación del 'Ulises' y su versión podría funcionar como un resumen esencialmente riguroso, pero, eso sí, muy adornado de una epopeya conocida. La relación sentimental entre Sylvia Beach y Adrienne Monnier podría haber sido la gran apuesta de la novela, pero los intentos de completar con ficción los huecos que deja la historia son lo peor del libro y rozan la 'chick lit'. Pesa en él como un lastre una constante y característica devoción por París que al lector europeo se le hace pronto demasiado estadounidense y termina teniendo algo de parodia involuntaria. No hay prácticamente en la novela una página en la que no le salte a uno a los ojos un 'chérie', un 'café crème', un 'excuse-moi', un 'coq au vin' e incluso algún que otro 'oh, là là'.
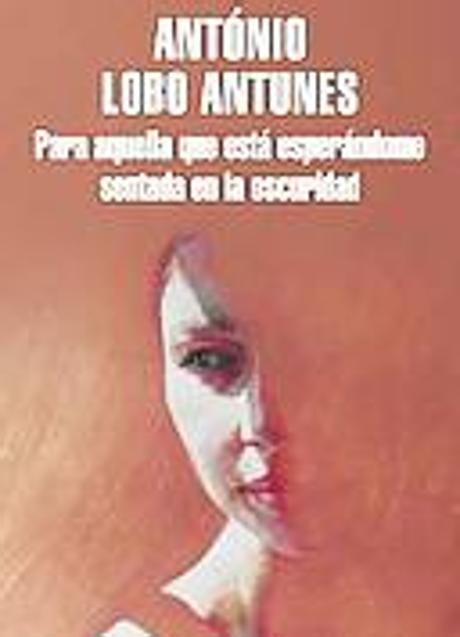
César Muñoz
'Para aquella que está esperándome sentada en la oscuridad' cuenta los últimos momentos de clarividencia de una actriz afectada por el alzhéimer y retrata, en palabras de la protagonista, «lo que he ido perdiendo a lo largo de mi vida». Así, los que un día convivieron con ella aparecen como fotografías sin voz, y sus recuerdos como episodios sin relación entre sí. Pero cuando los cables de la memoria se unen, producen unos chispazos que dan pie al alzamiento legendario de un castillo de naipes, consistente en su fragilidad, por medio del cual la antigua estrella va descubriendo su biografía con profusión de detalles.
El punto de inflexión en la existencia de la intérprete es su estancia en la ciudad algarviense de Faro, que bosqueja con nitidez y respecto a la que explicita con mayor énfasis unos sentimientos de felicidad que no se harán notar en el resto de emplazamientos donde desarrolle su vida. En la historia se cuela el particular paralelismo que António Lobo Antunes suele hacer entre la decadencia de sus tipos y la de su país. En un pasaje la actriz recuerda unos vestigios industriales para a continuación preguntarse «dónde no hay ruinas en este país empezando por mí», sensación que no atenuará el avance de la lectura. Más allá de la corriente principal de argumentación y pensamiento, los meandros de la trama van a parar a los recodos íntimos de los caracteres secundarios, como los padres y abuelos de la actriz, así como su marido y su sobrino político. Casi todas las escasas ocasiones en que estos personajes aciertan a la hora de afrontar sus espinosas realidades se deben más a su inacción que a sus capacidades resolutivas o su lucidez.La penumbra parece ser el único sitio donde pueden esperar un destino que ni siquiera saben si desean o rehúyen.
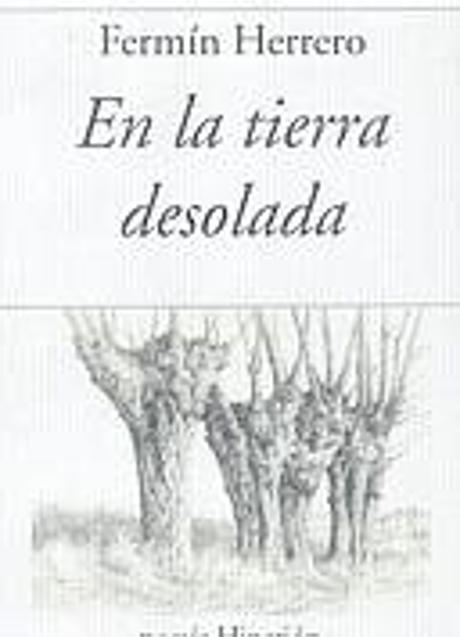
J. K.
En algún lugar he leído que Fermín Herrero (Soria 1963) es un poeta más conocido que leído. Yo llego a su obra por primera vez a través de este poemario 'En la tierra desolada', una mirada dolorida sobre el campo, sobre la España vacía que se va quedando sola: «Nadie se va a quedar. Ni nada. La lástima/ en el fondo no es más que un consuelo propio/ y en vano». Ese fragmento representa lo que expresa el libro. Una dicción extrema y clara, la longitud de los versos extendiéndose con calma y delicadeza, una mirada a la naturaleza que despierta el sentido el poeta, una vuelta a las palabras exactas del campo, y una sensación de penuria y de derrota, sintiendo: «remota la confusión/ del mundo, su tragedia».
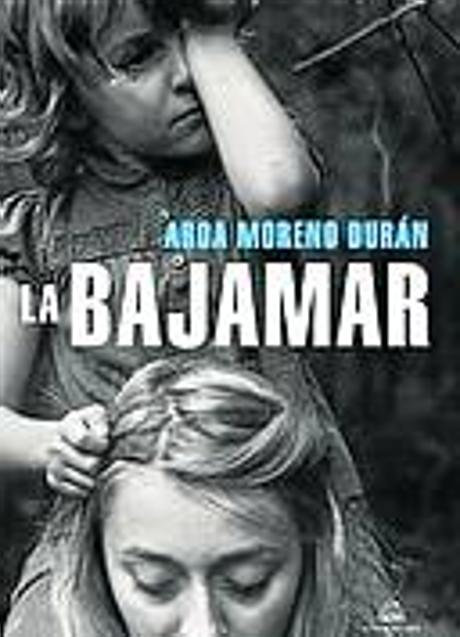
I. E..
'La bajamar' es una novela de la madrileña Aroa Moreno Durán que se inicia con el ahogamiento de un niño en la ría de un pueblo del País Vasco ante la pasividad de las pescaderas. En la bajamar, el cadáver queda trágicamente a la vista. La escena resulta brutal, pero es narrada con una magistral contención, una sensibilidad nada exhibicionista y un delicado ahorro de elementos narrativos que marcan el tono bajo de todo el texto en el que tres mujeres de distintas generaciones dan pie a una sutil reflexión sobre los secretos familiares y el legado del dolor. Adriane es una mujer joven que deja atrás a su esposo y a su hija pequeña para viajar a ese pueblo surcado por una ría. Adriana es su madre, con la que no se ha hablado durante años. Y Ruth es su abuela, que encarna la memoria de la Guerra Civil.
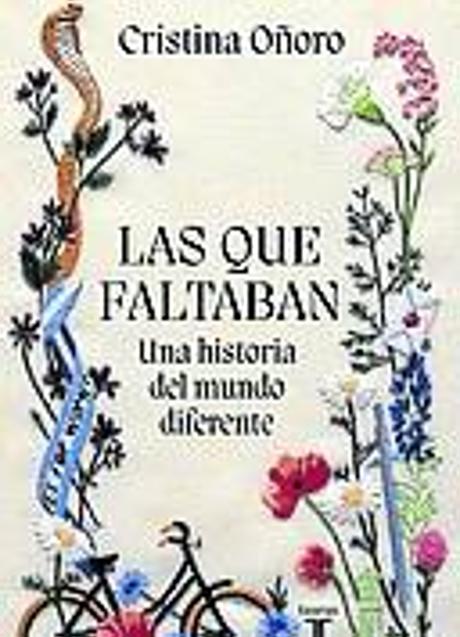
I. E.
La reivindicación del papel de la mujer en la Historia ha producido abundante bibliografía en los últimos años y han salido muchas figuras femeninas que quedaron eclipsadas o directamente escondidas por los prejuicios masculinos. Cristina Oñoro va más lejos de ese acto de justicia en 'Las que faltaban', un libro que llega contar una historia distinta del mundo basándose en esas mujeres a las que se les negó un papel determinante en los grandes y pequeños acontecimientos del pasado. El libro recorre con una documentación rigurosa y también con un estilo ameno, lleno de humor e ironía, desde las cavernas de la Prehistoria hasta la Guerra de Afganistán pasando por las amigas de Juana de Arco o las artimañas de los Curie para lograr que Marie pudiera trabajar hasta tardías horas de la noche en el laboratorio.
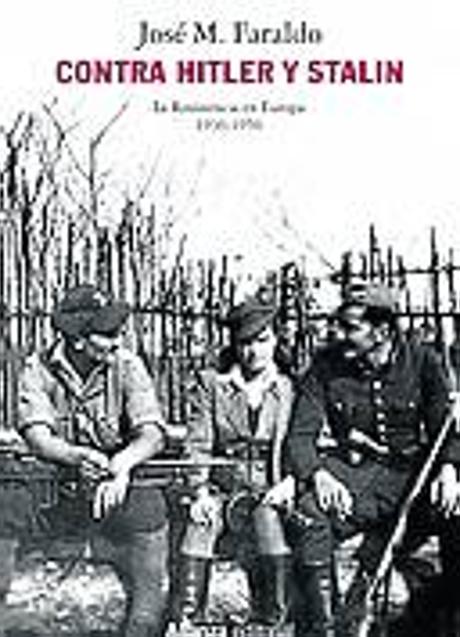
I. E.
Profesor de Historia Contemporánea y estudioso de los archivos documentales sobre la Europa Central y la del Este, Faraldo analiza aquí los grupos de resistencia que se formaron tras las sucesivas invasiones que vivió el continente europeo por parte de la Alemania nazi, la Italia fascista y la URSS. El libro detalla cómo todas esas células de combatientes lucharon no solo con las armas sino también sirviéndose de la propaganda y la contrainformación. De este modo, puede decirse con los suficientes elementos de juicio que la Segunda Guerra Mundial no pudo darse por terminada hasta que a finales de los años 50 no fueron derrotados los últimos guerrilleros en Grecia, Rumanía, Lituania, Ucrania o Polonia así como el maquis en España.
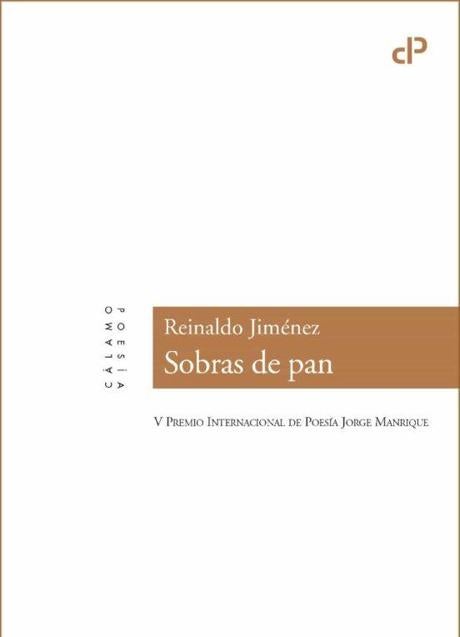
I. E.
Nacido en 1969 en la aldea granadina de El Cerval, Reinaldo Jiménez ha escrito media docena de poemarios, el último de los cuales se titula 'Sobras de pan'. Se trata de una colección de composiciones escritas en verso libre, pero con una medida y un ritmo cuidados, que toman ese alimento salido del trigo como metáfora de distintos aspectos de nuestra existencia. Un ejemplo de esa alegorización de la vida mediante la imagen de una hogaza nos lo brinda el poema titulado 'Horno': «Labró la gratitud, la mano humilde,/ aquellos signos que no ha borrado el tiempo,/ que en la extrañeza de este desamparo/ han abierto en un oro de inesperado amor». Y, así también, el libro se cierra con la imagen del pan sobre un mantel: «Quedó sobre la mesa el pan humilde,/ un resto apenas en el que reparaste/ como si en él hallaras una deuda».
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Noticias recomendadas
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.