
Las nueve críticas literarias de la semana
Novela ·
La autora madrileña reflexiona sobre la bondad, la felicidad y el sentido de la vidaSecciones
Servicios
Destacamos
Edición

Novela ·
La autora madrileña reflexiona sobre la bondad, la felicidad y el sentido de la vidaViernes, 11 de septiembre 2020, 21:50
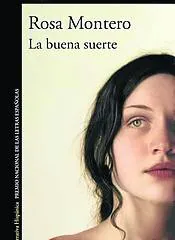
Iñaki Ezkerra
La narrativa de ambientación rural está experimentando en España una curiosa vuelta de tuerca que consiste en presentar el campo como experiencia existencial del héroe o la heroína novelescos. En una obra publicada este mismo año, 'Un cambio de verdad', el barcelonés Gabi Martínez se propone a sí mismo como personaje que decide dejar las comodidades urbanas y trabajar de pastor de ovejas en tierras extremeñas. En otra novela de publicación reciente, 'Un amor', la madrileña Sara Mesa nos propone a un personaje femenino que se refugia de sus fracasos en una casa cochambrosa situada en una fea pedanía llamada La Escapa por la que paga un barato alquiler. En ambos casos, no estamos ante la simple elección del monte para escenario de una historia de pasión o violencia, como es el caso del 'western hispánico' en el que dicho decorado solo afecta de forma circunstancial, superficial, física, a los protagonistas. Aquí estamos más bien ante el espacio rural como opción voluntaria, que compromete íntimamente al personaje y con el que no se topa por accidente, casualidad o fatalidad, sino por una necesidad interior de reencontrarse con una parte alienada o enajenada de su ser. De 'La España vacía' de Sergio del Molino habríamos pasado al 'español vacío' que busca en la primera un territorio, un ámbito, un entorno que sintonice con su estado de postración anímica o con su complicado momento vital.
Este es también, y con los tintes más acentuados si cabe, el caso del protagonista de 'La buena suerte', la recién publicada novela de Rosa Montero. El aterrizaje de Pablo Hernando Berrocal en un ficticio pueblo del sur de España que se llama Pozonegro no podía tener un carácter más teatral. Desde la ventanilla del AVE en el que viaja con destino a Málaga, donde debe dar una conferencia, divisa un balcón en ruinas con la clásica bombona de butano y el típico cartel de 'se vende'. Esa visión es suficiente para obligarle a bajar en la siguiente estación de Córdoba Central y tomar un autobús que lo deje en la localidad donde se halla el balcón paupérrimo de sus sueños. Aunque el texto no nos brinda de golpe todos los datos en torno a la identidad del personaje sino que los va administrando en progresivas dosis, no tardamos en saber que se trata de un tipo famoso que goza de un alto estatus social y profesional relacionado con la arquitectura así como que huye de un amplio abanico de amenazantes fantasmas, entre ellos el de una niñez sin madre y con un padre alcohólico.
Pese a que su retrato ofrece unos rasgos estereotipados de personaje de telenovela, Pablo Hernando resulta convincente en su aspecto de cincuentón entre respetable y desvalido así como en la aventura de la compra de ese piso humilde en ese pueblo de mala muerte que, paradójicamente, le va a ofrecer una buena vida, la posibilidad de una existencia nueva, de una de esas que se llaman 'segundas oportunidades'. El desarrollo argumental de lo que también se llama 'reinvención de sí mismo' es el material narrativo que da cuerpo a un libro por el que circulan personajes entrañables que ganan al lector con su especial filosofía de la vida. En ese pueblo en el que parece que no se le ha perdido nada va a conocer a Raluca, un personaje decisivo, extravagante y al mismo tiempo luminoso con una sincera conciencia social y un profundo sentido de la justicia que le lleva a meterse en algún lío con las autoridades y a vivir un rocambolesco episodio en un centro psiquiátrico.
Otro de los personajes conseguidos es el viejo Felipe, un hombre humilde que toma la palabra para hacer una sabia apología de la bondad como factor determinante de la felicidad que responde al tono amable, sentimental y, en determinados momentos, humorístico de un texto cuyo tema recurrente es el propio sentido de la vida humana y de aquello que podemos o debemos aprender a lo largo de esta. De esa reflexión nos da un anticipo uno de los epígrafes con los que se abre la novela, una cita que corresponde a Lorenzo de Médici y que es una versión llana y coloquial del tópico del 'carpe diem': «Quien quiera estar contento que lo esté, del mañana no hay certeza».
En 'La buena suerte', el registro ligero, el tono ágil, casi periodístico, y el estilo coloquial rebasa el mismo espacio de los diálogos o de los monólogos y gobierna incluso los tramos narrativos en tercera persona así como las sentencias edificantes («la alegría es un hábito», «la suerte sólo es buena si decidimos que lo sea») que no resultan nada desdeñables en esta época tan dura y necesitada de ellas.
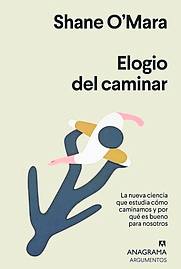
J. Ernesto Ayala-DIP
Tenía un compañero en la escuela secundaria (que luego se convirtió en uno de mis mejores amigos), que cuando salíamos del instituto, mientras yo enfilaba la parada del tranvía, el seguía a pie. Teníamos la misma edad, 13 años. Un día le pregunté porque nunca cogía el 'tranway' (como lo llamábamos), y él me contestó con granítica seriedad: «Porque me gusta caminar». No me dijo porque le gustaba ir a pie a su casa. «Me gusta caminar», una respuesta casi ontológica. Con el tiempo, como ya indiqué, nos hicimos amigos. Y hablamos del asunto. Del caminar. Me dio una explicación inapelable, cuando ya éramos veinteañeros. Nuestros predecesores prehistóricos iban a pie a todas partes, no como ahora que la gente va a comprar el pan en coche.
Con el tiempo yo también comencé a caminar. Juntos, hicimos un tramo del Camino de Santiago. Por eso me dio una gran alegría ver publicado este libro, 'El elogio del caminar', del investigador irlandés Shane O'Mara.
En el mundo hubo grandes caminadores. Aunque dudo que lo hicieran tan rápido como lo hago yo ahora. Muchos de ellos, como es el caso de Robert Walser o Rousseau, utilizaron esta práctica para ejercitar su cerebro y registrar sus experiencias o dar alas a su imaginación. Yo soy de ir rápido, en la vía pública o en la carretera. No tanto en la montaña. Pues bien, estas cuestiones salen en el libro de O'Mara. El autor es un científico y profesor de investigación experimental.
Su texto no es un libro de autoayuda. Pero ayuda a entender, mediante argumentos científicos y demostrados en la práctica por qué la gente que camina, por ejemplo, vive más que la que lleva una existencia sedentaria, que es a lo que conduce cada día más la dinámica social actual.
Caminar hace que las células nerviosas interactúen más. Nos cuenta el autor que se hizo una prueba de aprendizaje hace unos años entre un hombre sentado y otro de pie, que consistía en ver quién de los dos entendía más rápidamente unas instrucciones escritas. Resultó que el que permanecía de pie las aprendió antes que el que las leyó sentado.
Quiero acabar esta reseña con unas palabras del autor para que quienes estén leyendo esta reseña se animen no solo a adentrarse en este libro sino también a caminar. «En general, los menores niveles de actividad física se asociaron con cambios de personalidad, para peor, claro».
Si caminas crece tu sentido de la apertura, de la responsabilidad, la extraversión, la afabilidad y decrece el neuroticismo. Ya ven, más claro, el agua.

Pablo Martínez Zarracina
Octubre de 1982. María, una emigrante andaluza en Madrid, festeja con su pareja y los amigos de la asociación de vecinos de un barrio obrero el triunfo electoral del PSOE. El grupo es mayoritariamente masculino y brinda porque España va a cambiar. Acostumbrada a no intervenir cuando los hombres hablan de política, María piensa en cómo afectará aquello a la vida de los hijos de todos ellos, que por entonces son pequeños, y a los hijos de sus hijos: «¿Les preocupará también pagar una hipoteca, incluso una caña el viernes por la noche? ¿La forma en que se cuente su historia?»
La respuesta a esa pregunta se anticipa en 'Las maravillas', que comienza con su otra protagonista, Alicia, la nieta de María, caminando por el Madrid de 2018. Es una treintañera que trabaja en una tienda de la estación de Atocha y se nos presenta con la frase que abre el libro: «Buscó en sus bolsillos y no encontró nada». La hipoteca e incluso las cañas siguen siendo una preocupación para ella. Y su historia no es en ese aspecto extraordinaria, sino generacional. Tiene que ver con precariedad laboral y alquileres imposibles, con vidas instaladas en el aplazamiento. Alicia no tiene dinero, pero tampoco es pobre. Lo primero que hace es sacar veinte euros de un cajero para llevar algo encima.
Elena Medel, una de las poetas más conocidas del país, salta a la novela para explicar lo que le ocurre a esa generación y contrarrestar dos de las carencias que suelen achacársele a la narrativa española. Una tiene que ver con la incapacidad para llevar a la ficción la interpretación histórica de la actualidad; la otra, con la omisión de la importancia fundamental del dinero en la vida de la gente y en el funcionamiento mismo de la realidad. Cierto que desde hace un tiempo no son pocos los títulos que se ocupan entre nosotros de estos asuntos, y que llegó a hablarse de una literatura del 15-M, pero la apuesta de Medel es clara. Esta es una novela sobre el dinero y sobre los orígenes, o sea, sobre la clase social, que describe un país en el que los jóvenes no viven mejor que sus padres y en el que la desigualdad se enquista.
Si los propósitos del libro resultan por ese lado interesantes, todo queda lastrado por el reverso íntimo de una historia familiar llena de omisiones que oscila de un modo curioso entre el lugar común y lo inverosímil. En la construcción de las historias paralelas de María y Alicia la autora demuestra con creces el oficio, pero quizá se echa en falta la mirada capaz de distinguir lo vistoso de lo verdadero. El libro llega a transmitir una sensación extraña: el país existe pero los personajes no. Todo termina con un encuentro en la manifestación del 8-M, entre proclamas de sororidad. Por si no hubiese quedado claro.
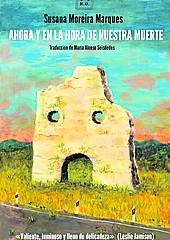
Íñigo Linaje
Dice Jorge Riechmann en un ensayo reciente que la compasión es lo único que puede ayudarnos en los momentos críticos de nuestra vida. Acompañar y comprender son dos verbos absolutamente necesarios cuando se trata de aliviar –en la medida de lo posible– el sufrimiento ajeno, que, tarde o temprano, viene a ser el de todos. Ese sentimiento noble y solidario es el que inspira 'Ahora y en la hora de nuestra muerte', la opera prima de la cronista portuguesa Susana Moreira Marques. Fraguada y publicada originalmente hace una década, gracias a un proyecto impulsado por la Fundación Gulbenkian que consistía en ofrecer cuidados paliativos a personas que viven en poblaciones desfavorecidas, la periodista acompaña a un equipo de profesionales sanitarios de aldea en aldea registrando los ecos de unas vidas y de un mundo prestos a extinguirse.
Dividido en dos apartados, el primer tramo del libro está compuesto –a modo de apuntes de viaje– por una serie de reflexiones acerca de la muerte. El segundo lo integran los retratos complementarios de tres enfermos terminales de cáncer. La escritora esboza en estas crónicas un perfil de sus vidas y cede la voz a los protagonistas: una voz en off que va desgranando, a partes iguales, miedos y recuerdos.
'Ahora y en la hora de nuestra muerte' es un magnífico ejercicio de reporterismo literario compuesto con exquisita sensibilidad y gran delicadeza. Una lección de humanismo que se cifra en el siguiente mensaje: «Los otros somos nosotros».
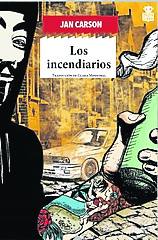
E. Sierra
Jan Carson, premio de Literatura de la UE con 'Los incendiarios', le da una vuelta de tuerca a todo lo que conocíamos hasta ahora sobre Belfast para montar esta novela en la que hay agua, humo y, esto es lo sorprendente, seres mitológicos de andar por casa. Hay una sirena, niños que vuelan o se transforman en barco, vampiros y todo tipo de criaturas camufladas entre los 'normales'. En realidad, lo que hay son personas desgraciadas. Personas que acarrean pasados llenos de violencia y presentes llenos de remordimiento, dudas, miedos. Hay expectativas que no se cumplen, rabia enquistada, generaciones enteras incapaces de enfrentar su historia y su futuro. Este Belfast está en paz, pero eso qué significa.

I. E.
Stella Goldschlag fue hija única de una familia judía de clase media que acabó siendo arrestada por los nazis en la Alemania de 1943. Para evitar su deportación y la de sus padres, accedió a colaborar con la Gestapo en la delación de los llamados 'judíos sumergidos' que trataban de pasar desapercibidos en el país. Su historia ha cobrado actualidad porque es la protagonista de una novela que la periodista Takis Würger publicó en 2019 y que ahora llega a España. En el libro, Würger saca escabroso partido narrativo a la belleza y el carisma que debió de poseer el personaje real y de los cuales se enamora Fritz, un veinteañero suizo que huye de una madre alcohólica y hitleriana al Berlín de 1942 y que es el narrador.
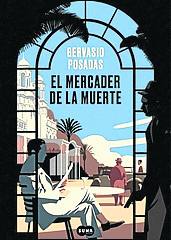
I. E.
Para 'El mentalista de Hitler', su segunda novela (la primera fue 'El secreto del gazpacho', una parodia de los manuales de autoayuda), el uruguayo Gervasio Posadas creó un personaje, un periodista que tenía algo de detective. Era José Ortega, un español enviado al Berlín prehitleriano que entraba en contacto con un clarividente capaz de predecir la llegada de los nazis al poder. Ahora, en 'El mercader de la muerte', recupera a aquel héroe del viejo periodismo para enviarlo desde Constantinopla hasta Montecarlo donde conocerá a un intrigante millonario, Basil Zaharoff, al que rodea un halo de misterio y leyenda negra. Un 'thriller' en el que los asesinatos se mezclan con el fresco histórico de la alta sociedad europea de entreguerras.
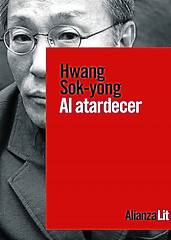
I. E.
Hwang Sok-yong es uno de los escritores surcoreanos más representativos y un hombre al que su compromiso político con los movimientos de democratización y unificación nacionales le ha valido la cárcel y el exilio. 'Al atardecer', novela con la que ganó el Premio Émile Guimet en 2018, es un fiel reflejo del cariz social de su literatura. En ella, una joven se acerca a un exitoso arquitecto, Minwoo Park, que encarna la modernización de su país, para entregarle una nota con un teléfono. La joven se llama Woohee Jeong y es una directora teatral pobre que vive en un sótano y sobrevive a base de comida caducada y varios empleos. Ese encuentro le harán recordar a Minwoo sus orígenes humildes y su responsabilidad en la degradación del paisaje urbano.

I. E.
La autora lleva el apellido del científico austríaco que explicó la teoría cuántica con el experimento de un gato y que recibió el Nobel de Física en 1933. Ella misma es graduada en Ciencias Físicas y, además de trabajar en el proyecto del acelerador de partículas LGH, ha publicado un divertido volumen de cuentos de título inquietante: 'Quiénes son y qué sienten las plantas carnívoras'. En esas 42 prosas escritas con un tono ágil e irónico, Alicia Schrödinger trata temas dispares como el feminismo, el mesmerismo o el cambio climático. Y en el que da título al libro una criatura de la flora que se alimenta de moscas se defiende y nos hace una dura pregunta: «¿Por qué un vegetal exclusivamente autótrofo o heterótrofo es más digno que nosotras?» i. E.
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
La juzgan por lucrarse de otra marca y vender cocinas de peor calidad
El Norte de Castilla
Publicidad
Publicidad
Noticias recomendadas
Batalla campal en Rekalde antes del desalojo del gaztetxe
Silvia Cantera y David S. Olabarri
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.