
Gonzalo Torné y la novela psicológica
Veraneantes ·
Esta novela sobre la burguesía catalana oscila entre un costumbrismo epidérmico y un original discurso interiorSecciones
Servicios
Destacamos
Edición

Veraneantes ·
Esta novela sobre la burguesía catalana oscila entre un costumbrismo epidérmico y un original discurso interiorEn la narrativa española, el último gran referente de la novela psicológica fue Javier Marías, que hizo más accesible, descafeinada y amena la penetrante morosidad ... indagatoria en el corazón humano del mejor Juan Benet. No es que llegara a popularizar a este en su estilo sino que llegó -digamos- a hacer traducible su exigente propuesta literaria. Y en ese camino que oscilaba entre la profundidad y la retórica, Marías acertó a retratar a un tipo de mujer española, más perteneciente a la generación de su maestro que a la suya propia, condenada a una insatisfacción no ya solo sexual sino afectiva y vital en su rol burgués y en las renuncias que este conllevaba. Marías era el gran experto en retratar el arquetipo femenino de una clase media alta y una sensualidad contenida pero a la vez incapaz de liberarse de su corsé generacional. Es en esos dos logros del autor de 'Berta Isla'; en los parámetros de esa sutil poética narrativa que se movía entre la precisión y la elipsis así como en el afán por retratar a la mujer burguesa que se condena a la dependencia del hombre y a una esterilizante maternidad, en donde hay que ubicar la propuesta de 'Brujería', la nueva entrega narrativa de Gonzalo Torné (Barcelona, 1976).
La novela se abre con la llegada de Diego Duocastella, su protagonista y narrador en una primera persona y en un tiempo de pretérito indefinido, a Barcelona después de haber pasado siete largos años en Italia, perdiendo el tiempo entre Ferrara y Mantua. El motivo de ese regreso es la oferta que ha recibido de dirigir el Museo de Memoria Contemporánea, cita laboral a la que se enfrentará sin ganas después de un verano que decide pasar en el caserón familiar del pueblo mediterráneo al que iba de vacaciones en su infancia y que ahora se encuentra tan deshabitado como sumido en un soportable punto de abandono.
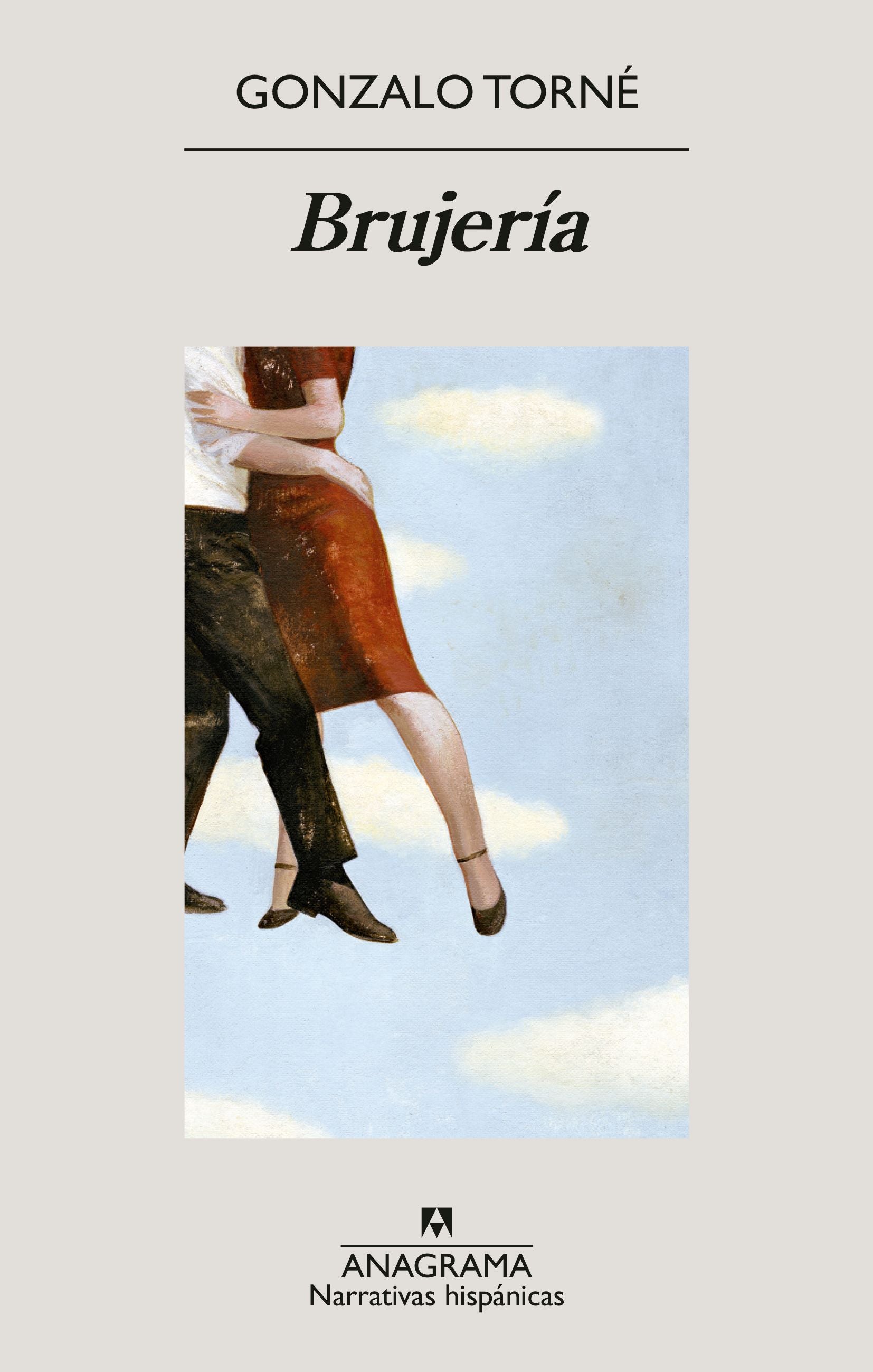
Soportable porque tiene una piscina que le permite pasar esos días nadando, vagueando y saboreando los recuerdos de ese lugar que se convirtió durante años en un refugio de su madre. Nuestro hombre anda en el ecuador de la treintena y decide hacer relaciones sociales con una fauna acomodada que ya no es la que ostenta la influencia política ni económica en la sociedad catalana, pero que tiene pretensiones de haberlo sido. Un ejemplo ilustrativo de ese colectivo de veraneantes que se agrupan en torno a una suerte de club disperso llamado el Cogollito de Mayo es un tal Turris, que en su día dedicó veinte años a redactar la biografía de Jordi Pujol pero al que se le ha pasado el arroz de la edad y del poder. La clave de buena parte del libro reside en la mirada crítica e irónica que sobre ese fresco social proyecta el joven héroe, quien tampoco está exento de unos ridículos aires de grandeza; los mismos que le llevan a retocar su nombre y apellido auténticos -Dídac de Castellar- como si fueran los de un descendiente de los zares.
A los veraneantes a los que Duocastella-Castellar dedica más atención es a los Pons, una familia compuesta por Julio, un empresario más pudiente que sus vecinos; Laura, su esposa, una joven y bella madre de tres niños, que destaca sobre las otras mujeres dando una nota de morboso erotismo a todo el cuadro social, y Berta, la hermana de su marido, que alberga una potente recámara de sentimientos encontrados y que es, por eso mismo, el personaje más interesante de todo el conjunto así como el que, en los mejores momentos del libro, habla desde un subsuelo dostoyevskiano de celos, envidias y humillaciones secretamente larvadas.
'Brujería' es un texto que presenta dos vertientes que parecen pertenecer a dos novelas distintas: la costumbrista y la psicológica. La primera es la de las relaciones sociales que el protagonista mantiene en ese pueblo costero y que adquieren un tono tan afectado que a menudo nos remite a la novela decimonónica. Para una denuncia de la burguesía catalana, no sirve un personaje suficiente y a la vez reverente al que le falta poco para saludar quitándose la chistera. Frases cáusticas como «le agradecí que su reacción al verme no fuera ponerse a dar gritos» (pág. 27) suenan a un 'British' impostado para el 'poblet' en que se pronuncian. Frente a esa primera novela fallida, está la segunda de un psicologismo audaz y de unas confidencias improbables por sinceras con Julio, el hombre de negocios, con Berta, la desafortunada en amores, o con su bella cuñada, una mujer superficial que lo toma por una suerte de confesor. Uno de los alicientes de esta novela es oír hablar de sí misma a gente vacua que nunca hablaría de sí misma.
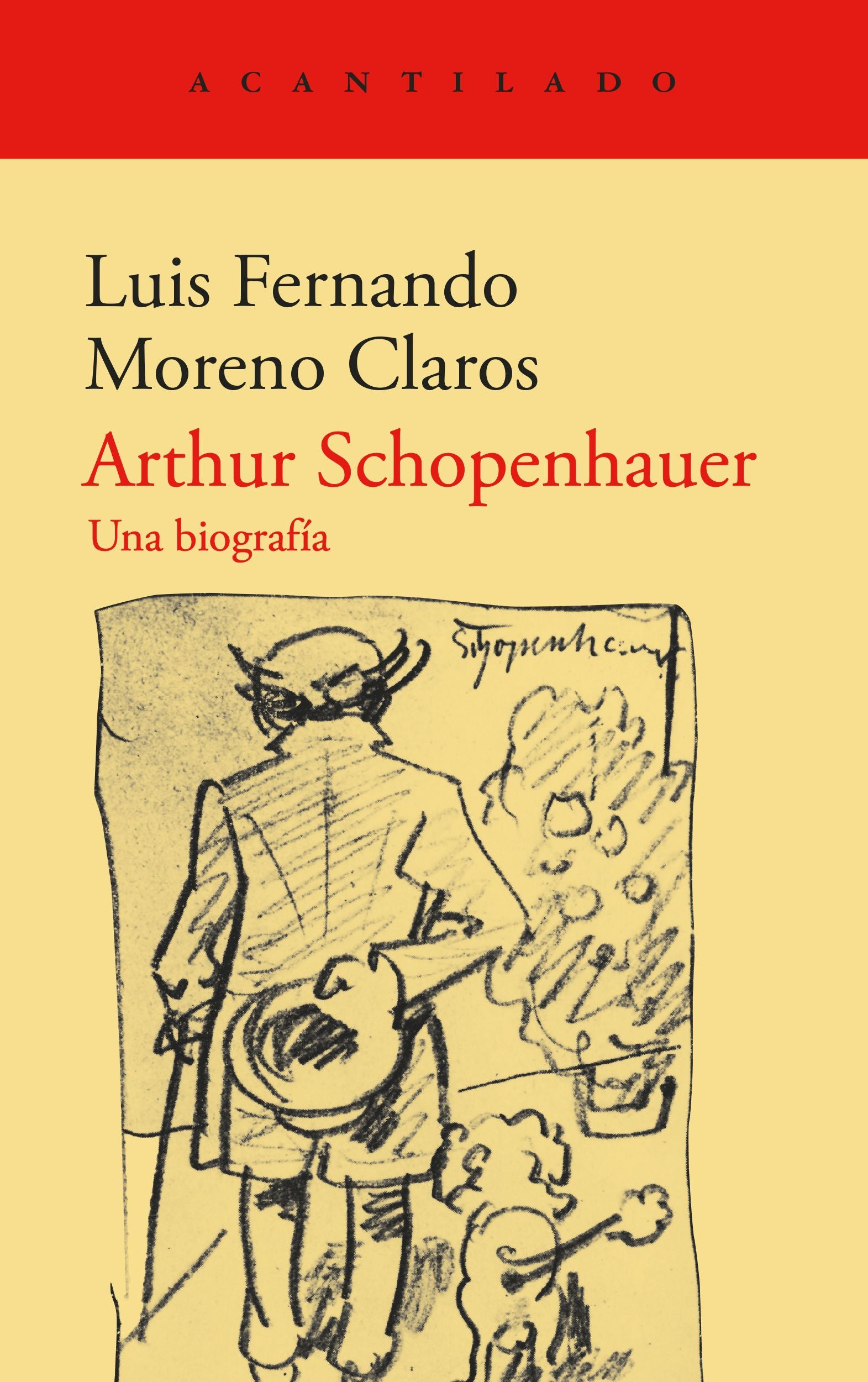
Isabel Urrutia Cabrera
Hijo de un comerciante depresivo, que posiblemente se suicidó, y de la primera mujer alemana que hizo de la escritura su profesión, no las tenía todas consigo para triunfar. Al menos, según sus propias teorías. Arthur Schopenhauer (1788-1860) defendía la tesis de que la inteligencia se heredaba de la madre y la fuerza de voluntad del padre. En su caso la fortaleza anímica paterna no era mucha y la chispa intelectual materna deslumbraba en los círculos más sofisticados. Una realidad que mortificaba a Schopenhauer porque él despreciaba la brillantez y debilidad por el lujo de su progenitora. La relación se rompió porque su madre le echó de casa a los 26 años. En aquella época le sobraba el dinero, que había heredado de su padre, y sentía pasión por los perros y la ciencia. Las mujeres eran un pasatiempo.
La magnífica biografía de Luis Fernando Moreno Claros arroja luz sobre el entorno del autor de 'El mundo como voluntad y representación' con un estilo ágil y lapidario (dice de la esposa del hijo de Goethe que era «frígida como un témpano de hielo»). Crudeza y erudición se dan la mano en un libro que despliega la vida de Schopenhauer como un lienzo lleno de contrastes, con pinceladas que clarifican su filosofía. Para el pensador, la voluntad de vivir es el núcleo del universo y el mundo solo existe mientras se está vivo. «Yo no hablo de las nubes», zanjaba un hombre que instaba a sofocar deseos y ambiciones para ser feliz. Nunca se aplicó el cuento.
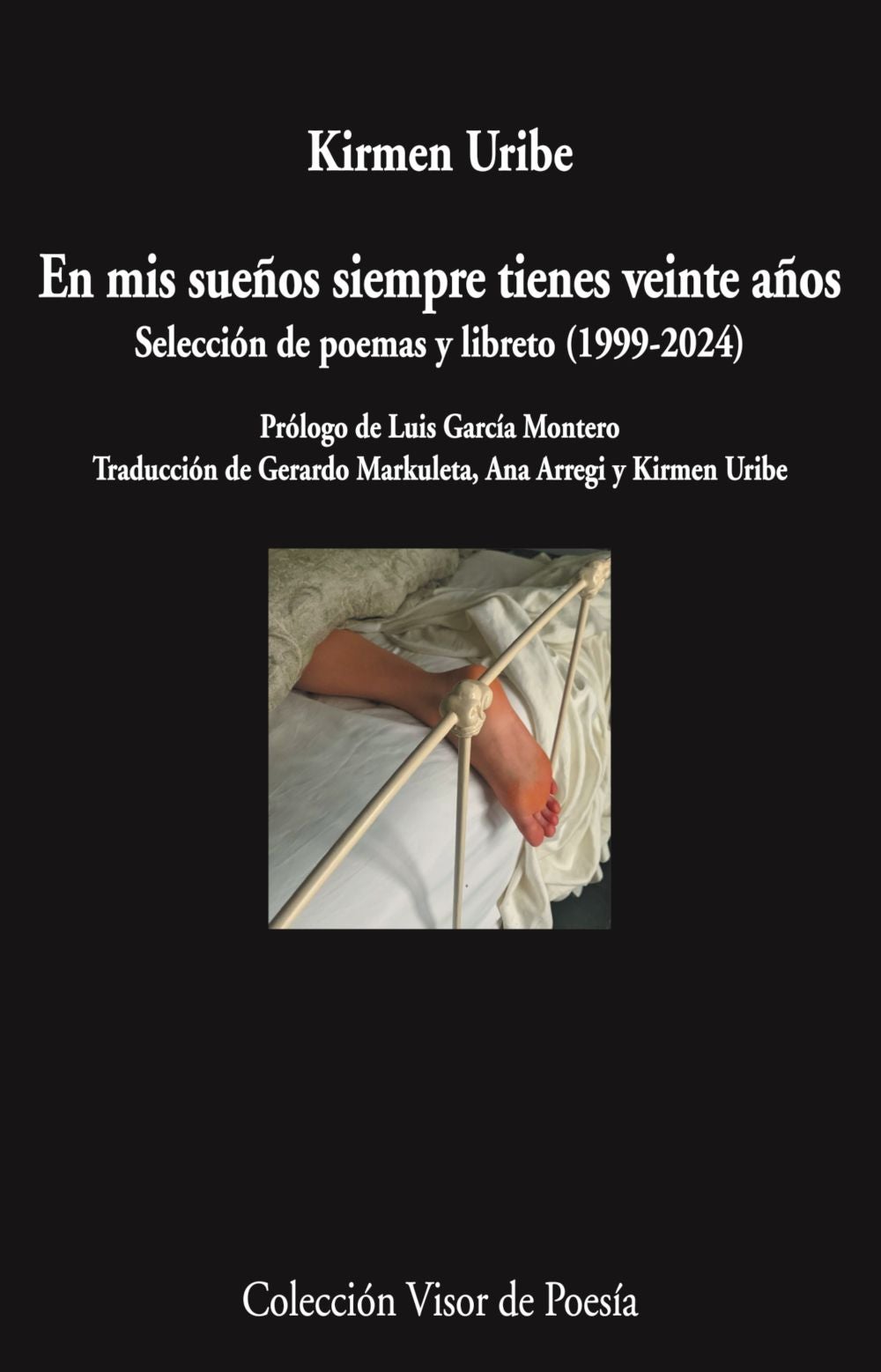
Iñaki Ezkerra
'En mis sueños siempre tienes veinte años' es un volumen que nos brinda una selección de la poesía de Kirmen Uribe. En unas composiciones de un verso libre que tiende a dilatarse como los renglones de la prosa, aborda temas existenciales de un grave realismo que levanta vuelo gracias a las imágenes y metáforas relacionadas con la Naturaleza. Así en 'Isla', el poema que abre el libro, el poeta evoca la desnudez propia y de la mujer en un baño en el mar en que «nuestros cuerpos son peras recién peladas» y en el que el poeta confiesa: «Me gusta tu pubis convertido en alga». Así también, en la evocación de la figura materna en una visita al hogar rural, relata: «Mi madre no me deja entrar en casa de inmediato./ Me agarra del brazo y me lleva hacia el huerto…» Y en una prosa poética dedicada a su progenitor, nos narra como éste perdió la alianza matrimonial en el mar mientras faenaba en un barco y cómo su tía «mientras limpiaba unas merluzas, encontró un anillo de oro dentro de una de ellas» con las iniciales de sus padres.
La edición incluye un poema laudatorio dedicado al lehendakari Agirre en el exilio y el libreto para la ópera 'Saturraran', estrenada en 2024 con música de Juan Carlos Pérez. Pese al imaginismo de la fauna y flora que se halla muy presente en esta, los poemas de Uribe hacen en general un duro acuse de recibo del paso del tiempo que augura la pérdida de lo amado. Especialmente dramáticos son los versos dedicados a una hermana hospitalizada por la adicción a la heroína.
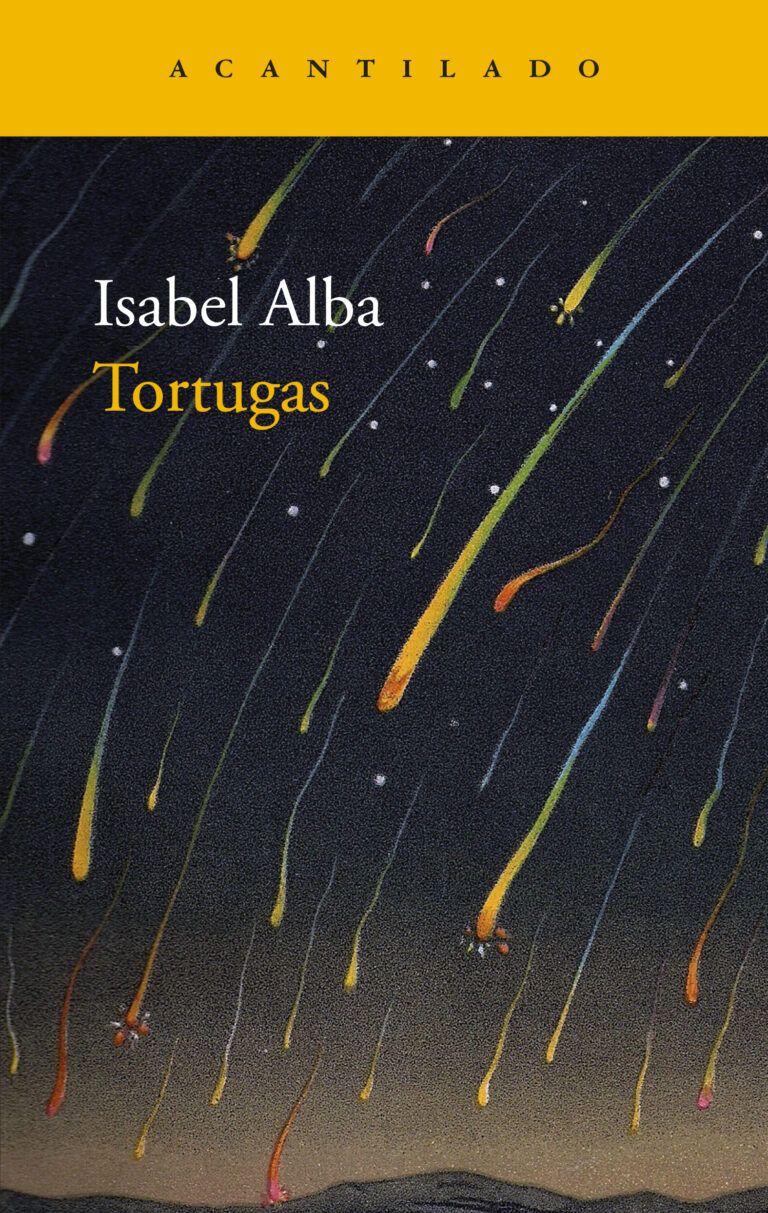
Elena Sierra
Lo realmente interesante de esta novela muy corta -poco más de 150 páginas- es intentar entender lo que siente alguien a quien todas las noticias que le llegan, y todo lo que ve cuando levanta la vista de la pantalla o rebusca en el contenido que esa pantalla puede ofrecer, son de apocalipsis. No es broma: las lluvias torrenciales que arrastran personas, los calores extremos que matan gente, la tala de árboles para poner edificios y el fin de lo verde, las plagas de mosquitos, los servicios públicos saturados y por tanto la vulnerabilidad de tantos... ¿Suena a catastrófico? Bueno, pues sumémosle un virus que lo cambió todo durante más de un año y un montón de gente lanzando mensajes de conspiraciones, manos negras y miles de bulos de negacionistas. Y pongámonos en situación, la de adolescentes como Sofía, la protagonista, que eso es lo único que sabe del mundo.
Isabel Alba solo ha tenido que tensar un poco más la realidad -ya no hay árboles ni río en su entorno- para crear lo que está viviendo esta chica víctima de 'bullying' -a sus compañeros de clase les gusta escribir frases homófobas y racistas, y discutírselo conlleva problemas- que acaba de perder a su abuela y cuya madre dobla turnos en el hospital. Sola y directa, por todo lo que oye y ve, hacia el fin del mundo, su historia se puede leer como un mensaje de ánimo para unas generaciones para las que todo suena a imposibilidad de futuro. Sofía encuentra cierta esperanza en un grupo que se niega a rendirse.
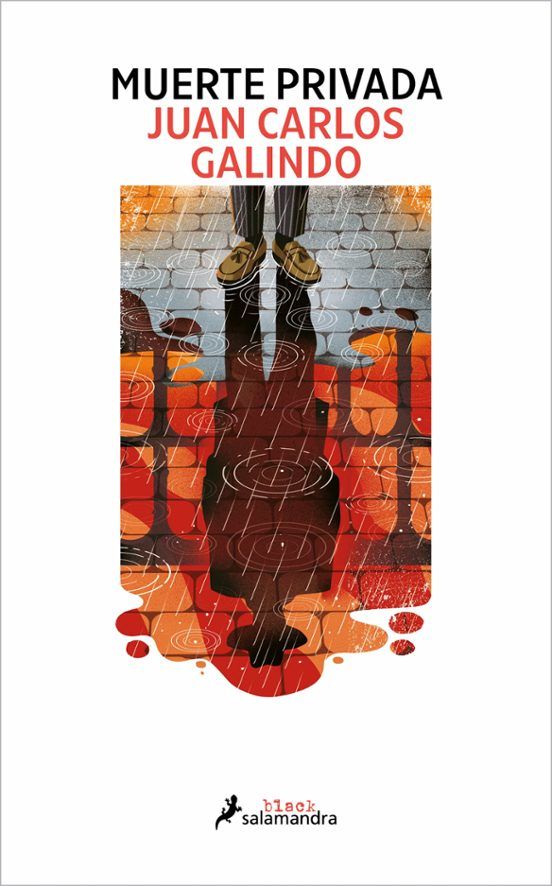
J. Ernesto Ayala-Dip
A partir de hoy doy por integrante de mi lista de novelistas policiacos a los que hay que leer a Juan Carlos Galindo (Segovia, 1979) tras la lectura de su segunda novela, 'Muerte privada'. Juan Carlos Galindo es un crítico especializado en novela negra en un diario de ámbito nacional. Para ser crítico de novela negra hay que haber leído mucho este género. (Por ejemplo, yo no soy crítico de novela negra, aunque a veces incursiono en este género porque la novela que he leído me ha gustado mucho). Hay que conocer en profundidad su mecanismo narrativo, saber diferenciar las escuelas, conocer sus orígenes. No es lo mismo leer a un autor de novela negra japonés que sueco, como tampoco es lo mismo leer a un autor argentino que a un francés o español. Pues bien, todo esto lo tiene Juan Carlos Galindo.
'Muerte privada' está ambientada en la ciudad natal del autor, Segovia. No se priva de mostrarnos la Segovia más de postal, su famoso acueducto romano nunca falta, pero alternando esta visión con otra menos amable y conocida, la Segovia abandonada y desprolija de sus afueras. Galindo en su primera novela, 'Hontoria', nos presentó a su periodista especializado en Sucesos, Jean Ezequiel. Sus reportajes sobre asesinatos son leídos y admirados por sus seguidores, una admiración que refuerza desde el pódcast 'Píldoras criminales', base desde la cual el periodista informa sobre todo lo que tenga que ver con el true crime.
Esta novela está narrada entre una primera persona, cuya voz es el mismo Ezequiel, y otra en relato indirecto que nos informa de las pesquisas de la detective privada (antes policía) Teresa Trajano (pequeño homenaje al emperador Trajano, quien fue el iniciador de la construcción del acueducto, monumento terminado durante el reinado de Adriano).
Un día, un antiguo policía, amigo de Ezequiel, le deja como un testamento unos documentos sobre una chica desparecida hace veintidós años, Leticia Santos. Esto lleva a Ezequiel a meterse varias veces en saco de once varas. Mientras tanto, en esos mismos días aparece muerta una chica en el borde de un camino, al parecer por una caída accidental. Pero nuestro periodista, junto a la detective Trajano, comienza a hilar más fino hasta llegar a la conclusión de que está en presencia de un asesino en serie. Esta teoría choca con intereses políticos. Una ciudad que es Patrimonio de la Humanidad no puede permitir que por sus calles vaya a sus anchas un asesino en serie. Antes que investigar, mejor negarlo. Y cuando los casos no prosperen, cerrarlos. Precisamente a esto se oponen Ezequiel y Trajano.
'Muerte privada' me satisfizo enormemente como relato policíaco. Verosímil, inquietante sin llegar nunca al morbo, muy bien escrito y con una trama excelentemente desenvuelta.
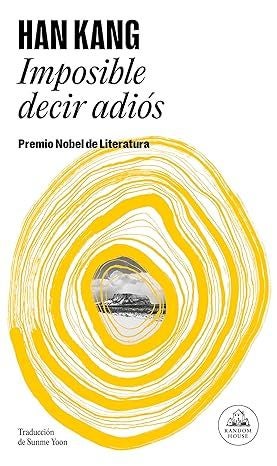
Pablo Martínez Zarracina
Iluminadas por el foco que siempre propicia el premio Nobel, dos novelas de Han Kang intensamente relacionadas coinciden en las mesas de novedades. Se trata de 'Imposible decir adiós', el último libro de la surcoreana, y de 'Actos humanos', novela publicada en 2014 que es considerada uno de sus grandes trabajos y gira en torno a la matanza de Gwangju, un episodio de represión durante la dictadura militar de Chun Doo-Hwan. La autora de un libro muy similar a ese -un personaje por tanto muy próximo a la propia Han Kang- es la protagonista y narradora de 'Imposible decir adiós'. Su nombre es Gyeongha y la publicación de la novela la ha llevado a una extraña situación que mezcla la debilidad con el aislamiento. La escritora ha dejado a su familia, sufre intensas migrañas, redacta últimas voluntades que rozan la nota de suicidio y no se libra de un sueño recurrente. En él nieva sobre una ladera que está repleta de troncos negros -«como miles de hombres, mujeres y niños escuálidos»- y termina siendo anegada por el mar. Gyeongha le describe el sueño a Inseon, una amiga de la universidad que realizó documentales antes de regresar a la isla de Jenju para cuidar a su madre y dedicarse a la carpintería. Las dos amigas tienen el proyecto de construir en un terreno de la isla el paisaje de los troncos negros y filmar allí la pesadilla recurrente.
Un grave accidente con la sierra de su taller lleva a Inseon a un hospital de Seúl y Gyeongha recibe el encargo de ir a Jenju para dar de comer al pájaro de su amiga, una pequeña cotorra que no puede sobrevivir muchas horas sin agua. El viaje transcurre en medio de un temporal de nieve y funciona en la novela como la puerta de entrada a un mundo que mezcla lo onírico con lo histórico, es penetrado por la irrealidad y confunde los límites que separan a los vivos de los muertos.
El pasado reciente de Corea se filtra definitivamente en la narración a través del pasado de la familia de Inseon, que está marcado por la salvaje represión militar en la isla de Jenju. Es la pieza que falta para que el texto, original y extrañamente inspirado, se convierta en una reflexión indirecta y sensorial, poética e inquietante, sobre la memoria y la extraordinaria fragilidad del individuo frente a la historia. El resultado es singular y vibrante. Han Kang construye un sofisticado artefacto repleto de sutiles conexiones simbólicas que consigue transmitir una particularísima sensación de ensoñación a través de recursos tan sencillos como la leve alteración de la estructura temporal. La lectura de 'Imposible decir adiós' hace pensar en una condición paradójica e inesperada: una especie de estado de gracia para acercarse a la desgracia.
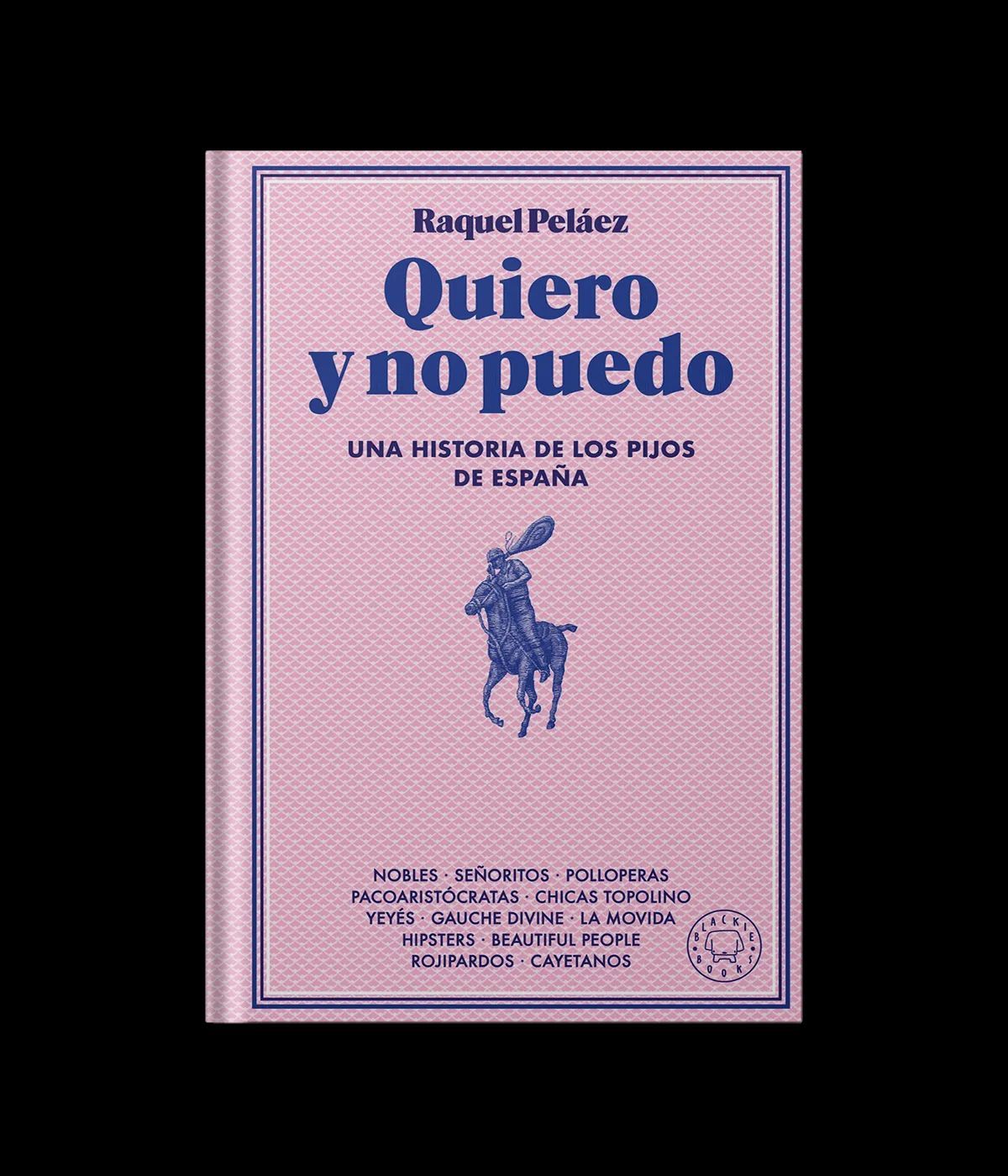
Elisabeth G. Iborra
Este es uno de los ensayos más completos a la par que divertidos sobre la historia deEspaña a través de la gente pudiente de ayer, de hoy y de siempre. Porque si algo demuestra Raquel Peláez en 'Quiero y no puedo: una historia de los pijos de España' es que muy poco ha cmbiado. Los comportamientos, e incluso los apellidos,vienen a ser los mismos. La periodista traza la evolución del concepto de «pijo» en la sociedad española, de ser un insulto a convertirse en una aspiración para los influencers y las clases inferiores que los imitan.Con una prosa ágil y un humor afilado que arranca carcajadas, estructura su análisis en trespartes: Puedo', 'Quiero' y 'Quiero y no puedo'. Y hace un recorrido desde laaristocracia decimonónica hasta los «cayetanos» contemporáneos, todos ellos obsesionadoscon las apariencias.
En una España donde el culto al dinero y al estatus social nos ha llevado a la emulación económica y al odio a los pobres, Peláez disecciona los estratos sociales y las aspiraciones que han modelado la identidad nacional desde el siglo XIX hasta nuestros días,permitiéndonos entender muchos aspectos de nuestra propia vida. Más allá de la anécdota y el chisme de las revistas del corazón, la autora critica la precariedad de la clase media, cada vez con menos posibilidades de vivir igual de bien que los pijos, y la enmarca en el contexto del neoliberalismo y el capitalismo global.
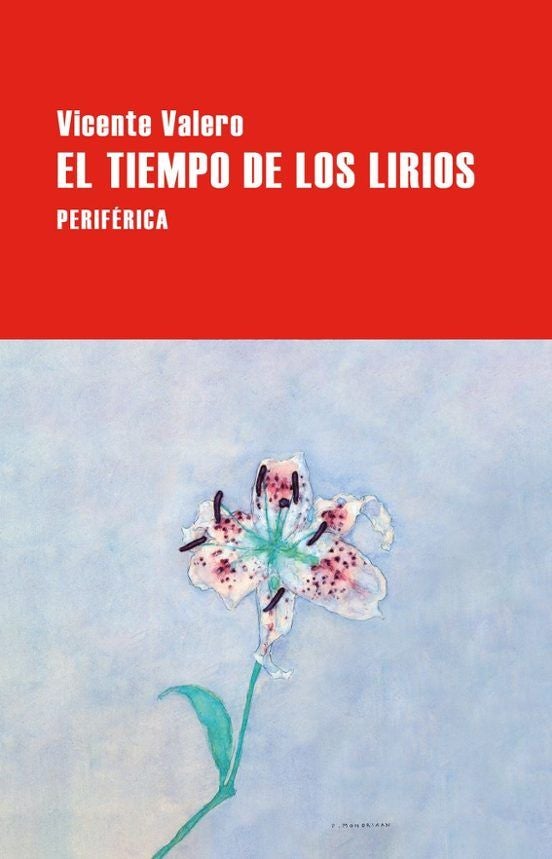
Jon Kortazar
Vicente Valero (Ibiza, 1963) presenta un diario de viaje por la región de Umbría y la ciudad de Asís entre un 28 de marzo y un 11 de abril, quince días de inmersión en el paisaje y la cultura en torno a San Francisco y en la búsqueda de la figura de un pintor español llamado Giovanni di Petro detto Lo Spagna. En un primer momento el narrador se instala en la ciudad de Asís y, a través de una estructura de círculos concéntricos, trata de desentrañar la personalidad de San Francisco y su búsqueda de la transformación de la sociedad, la religión y el arte de su tiempo (81).
La experiencia personal, llegar a un lugar, pasear, comer o cenar en alguna 'osteria', da lugar a la exploración de la huella de San Francisco en la ciudad o en sus alrededores, descritos con una sutileza extraordinaria, y su resonancia en la actualidad a través de la literatura o el cine. No es menor el espacio que ocupa la aproximación a la historia de sus seguidores, con referencias culturales tratadas de manera amena para el lector, en la búsqueda incesante de la personalidad de un santo que fue escándalo en su tiempo, a la par que conseguía un éxito fulgurante, y ejemplo en los tiempos actuales. La evocación cultural se amplía cuando se busca al pintor Lo Spagna y su obra (a partir de la p. 122). Freire describe sus pinturas y frescos en la región. Cuando el narrador vuelve de Umbría, define el sentido de esta obra: la búsqueda del camino de la sabiduría y la salvación.
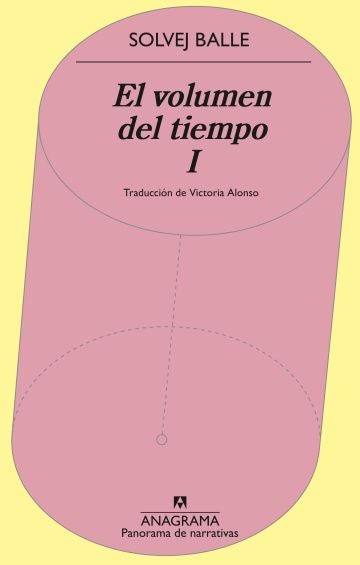
Mariano Villarreal
Tara y su marido son libreros anticuarios. Un día viaja a Burdeos para asistir a una subasta, luego toma un tren a París y se aloja en un hotel con intención de visitar a algunos colegas a la mañana siguiente. Pero al despertar descubre que está reviviendo la jornada anterior y solo ella parece percatarse de la situación, aunque su cuerpo sigue sometido al paso del tiempo. Así comienza esta apasionante exploración sobre el sentido del tiempo, los mecanismos de la memoria, la soledad, el libre albedrío y las tenues trazas que deja nuestro paso por el mundo.
Solvej Balle, autora ganadora del Premio de Literatura del Consejo Nórdico en 2022, presenta una obra sencilla aunque de gran profundidad filosófica, que parte de un tropo ya clásico en la narrativa especulativa como es la repetición ad eternum de un mismo día -véase la famosa película 'Atrapado en el tiempo'-. Se trata, además, de la primera entrega (de 7) de un ambicioso proyecto convertido en todo un hito de las letras danesas, que emplea los mimbres del fantástico y la introspección para poner de relieve todo lo azaroso de nuestra existencia y describir, de paso, una hermosa y trágica historia de amor.
Ciertamente, tras la sensación literaria que fue el folletín 'Blackwater' de Michael McDowell publicado el año pasado, parece que se han puesto de moda los libros por entregas. Estén atentos, el segundo Volumen del Tiempo se publica en España el próximo 9 de abril.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.