

Secciones
Servicios
Destacamos
Edición

J. Arrieta y L. González
Jueves, 24 de agosto 2023
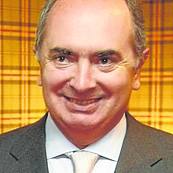
Joseba Intxaurraga Exconcejal del Ayuntamiento de Bilbao
Joseba Intxaurraga, concejal de Deportes, Cultura y Educación en el Ayuntamiento de Bilbao hace cuatro décadas, reconoce que cada vez que se acerca el 26 de agosto vuelven a su cabeza las terribles imágenes de la ría desbocada y la ciudad llena de lodo, en plena Aste Nagusia. Él fue uno de los encargados de organizar todas las labores de emergencia, y de actuar con temple cuando todo era caos a su alrededor.
«Como cada mediodía, siempre se llevaba a cabo una reunión de coordinación de la Comisión de Fiestas, y ese día ya se empezaba a hablar de que la situación tenía una pinta muy seria», recuerda. En vista de que el cauce de la ría no paraba de subir, la primera decisión fue la de llevar los coches de la Ribera hacia el interior del Casco Viejo, «lo que luego no sirvió para nada». Lo que sí fue trascendental fue sacar al medio centenar de personas que se había quedado en la entreplanta del Arriaga, en el bar. «Yo estaba en el Casco Viejo y vi que aquello tenía una pinta horrible. Al ver a la gente allí avisamos a un cabo de la Policía y los consiguió sacar. Ellos querían esperar a que pasara todo, y al final el agente les salvó la vida».
Intxaurraga se citó después en el Ayuntamiento con el alcalde de entonces, José Luis Robles, y con el jefe de la Policía. «Ya anocheciendo vimos pasar a coches flotando por la ría y a un depósito de gas que iba perdiendo la carga. A los trenes de La Naja se los llevaba el agua como si estuvieran en marcha», recuerda. Después de una noche en vela, al amanecer pudo comprobar el «auténtico destrozo» que la riada había causado a la ciudad. Lo hizo primero a pie, luego en helicóptero. «Parecía que a los montes les había arañado un gigante».
.jpg)
Declarada la situación de emergencia, «lo primero fue, en algunos puntos, abastecer de lo más básico como agua o pan, porque algunos se habían quedado sin nada. Luego fue ver cómo se iba limpiando la ciudad», explica. «Me sorprendió la cantidad de gente que vino de fuera. Un señor, conductor de Madrid, cogió vacaciones para venir aquí a trabajar. En su pueblo había habido una inundación y unos vascos les habían ayudado, y dijo que él tenía también que hacerlo. A todos les íbamos organizando y hubo un despliegue total de medios gracias a las instituciones y a muchas empresas».
En una «improvisación permanente», Intxaurraga destaca la disposición que mostraron todos los concejales, sin tener en cuenta las siglas, y la capacidad de liderazgo que tuvo el alcalde. «Sacar a Bilbao de esa situación fue complicadísimo y debería de tener una calle o una plaza en su nombre».

José Luis Batarrita Comerciante
Como todos los comerciantes de la calle Correo, José Luis Batarrita, que se presenta como «del Casco Viejo de toda la vida», vio cómo la riada se llevó por delante su negocio. El local se llamaba María Luz, «una tienda de ropa de vestir de señora y también de caballero», uno de los negocios familiares clásicos del barrio. «El agua reventó los escaparates y se llevó casi todo lo que había en la tienda», rememora.
«Nosotros teníamos el almacén y la oficina en la planta superior y aquello se salvó, otros no tuvieron tanta suerte», recuerda. «Hay que tener en cuenta que comercialmente el Casco Viejo era muy importante. La calle Correo era donde había más comercios importantes de ropa de señoras antes de que llegasen las grandes marcas y luego la compra por Internet. Estaban Alonso, Guijarro... allí estaba lo mejor de lo mejor. Y entre ellos estábamos nosotros», señala Batarrita, que precisamente había presidido la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo los dos años anteriores al de las inundaciones.
La tienda de la calle Correo se completaba «con otra que teníamos cerca del hotel Indautxu. Entre las dos habría unos 40 empleados en total, entre vendedoras, tres o cuatro modistas, representantes... En el local de Correo habría unas nueve personas atendiendo», todos ellos afectados en su trabajo por la catástrofe.
Como a muchos otros bilbaínos, a Batarrita la riada le sorprendió fuera de la villa. Aunque había vivido «encima del comercio, cuando las inundaciones, nosotros vivíamos en Indautxu. Pero ese día yo me encontraba en Lekeitio, donde estaban mi mujer y los chavales de vacaciones». Fue todo muy rápido y al principio se perdieron las comunicaciones, pero «nos enteramos de que el agua se lo había llevado todo por delante en el Casco Viejo. Después, «por teléfono, nos contaron cómo el agua rompió nuestros dos escaparates y se fue llevando toda la ropa». Cuando la riada bajó, pudo acercarse para comprobar qué es lo que había pasado con su tienda.«Y lo que recuerdo es el barro. Había barro, barro y más barro, a punta pala en toda la calle, en la que se veían todos los escaparates reventados».
Batarrita también recuerda la movilización que se dio para limpiar aquel barrizal. «Primero fueron los vecinos de las casas de arriba y los comerciantes que vivían en el propio Casco. Fue increíble la cantidad de gente que se fue uniendo para echar una mano y limpiar el lodo». Retirarlo de la tienda supuso «dos días de limpiar y limpiar. Luego hubo que arreglarlo todo para poder abrir en unas semanas».

Iñaki García Uribe Etnógrafo y estanquero
«Es la única vez que vi llorar a mi padre. Fue todo muy rápido, el agua arrasó el estanco, lo dejó vacío», rememora Iñaki García Uribe, estanquero como su aita y al igual que aquél, cronista de Miraballes además de etnógrafo. «Aita era fotógrafo y perdió unas 200.000 fotografías que tenía guardadas en un mueble de caoba que se llevó la riada. Ver perdido aquello es lo que más le afectó, más que el propio estanco». Javier García Rodrigo perdió todo su archivo fotográfico pero, paradójicamente, gracias a él existe una impresionante documentación gráfica de los efectos de la inundación en Ugao Miraballes: «Se lanzó a la calle en cuanto pudo con la cámara. Yademás recopiló las fotos que hicieron otros vecinos desde sus casas», destaca Iñaki, que entonces tenía 18 años y vivió la llegada torrencial de las aguas desde el domicilio familiar, «situada encima del estanco».
.jpg)
«Vimos muy pronto que aquello no era normal. Nosotros teníamos previsto salir de viaje, pero hacia las 18.30 aita decidió mover el coche y llevarlo a una parte alta, a la zona de la estación, porque se veía venir que iba a pasar algo gordo. Todo el mundo empezó a hacer lo mismo». Los temores se cumplieron. «El agua subió rapidísimo. Se fue la luz y se cortó el teléfono. Lo que más recuerdo de aquella noche, y es muy curioso, es estar sentados en la escalera viendo cómo subía el agua, y subiendo poco a poco un escalón más, ahí sentados.Se me quedó grabado cómo cada vez quedaban menos escalones. Aita dijo que si el nivel llegaba al último, nos trasladaríamos al segundo piso». De la rapidez de la acometida da una idea que «un amigo mío, que vivía en la misma calle un poco más abajo, se quedó a dormir en nuestra casa porque no podía llegar a la suya. Avisó a su madre gritando de ventana a ventana porque los teléfonos se cortaron enseguida. La gente se comunicó así, a grito pelado». Las comunicacionestardarían en recuperarse, porque de hecho, «Miraballes, donde murieron tres personas y proporcionalmente fue la localidad vizcaína más afectada en este sentido, estuvo incomunicado durante tres días. El único contacto con el exterior fue a través de un radioaficionado del pueblo», señala García Uribe.
Él mismo tuvo que acercarse andando varios kilómetros hasta la primera casa que encontró con un teléfono funcionando para poder llamar «a la familia en Vitoria y decirles que estábamos bien». El estanco se perdió y recuperarlo no fue fácil: «Mi padre no tenía seguro. Hay un dato que casi nadie recuerda: todos los estancos de España hicieron aportaciones para los de aquí, entre los que se repartió lo recaudado. Recibimos unas 3.200 pesetas cada uno».

Garbiñe Renedo Charcutera
«Hay una imagen que se me quedó grabada y que es la primera que me viene a la mente cada vez que se habla de las inundaciones de 1983: los troncos. Troncos de árboles enormes saliendo por las ventanas. Atravesaron todo el mercado y se quedaron ahí», recuerda Garbiñe Renedo. Las ventanas eran las que conforman la rotonda del Mercado de La Ribera que da al puente de hierro y el negocio que los árboles habían atravesado reduciéndolo a escombros era la charcutería de su padre, Juan Renedo, en la que ella trabajaba también. «Yo tenía seis años cuando consiguió el local, en subasta. Pagó unos cuatro millones de pesetas, una barbaridad entonces». En 1983 el negocio ocupaba toda la rotonda, lo que habían sido cinco locales, rememora. «Cuando ocurrió lo de la riada yo ya tenía 21 años y trabajaba con él desde los 14». Aquel verano había ido muy bien, «se vendía muchísimo», así que la familia Renedo cerró el negocio en agosto para ir de vacaciones.
«Estábamos en Villarcayocuando todo ocurrió. Recuerdo estar todos juntos y ver las noticias en la tele de que había inundaciones, pero sin darnos demasiada cuenta de lo grave que era lo que estaba pasando». Alguien nos llamó por teléfono. «No recuerdo quién fue, pero sí la impresión por lo tremendo de todo lo que nos contaban de repente: que todo el Casco Viejo se había perdido, también el mercado y claro, toda nuestra charcutería. No nos lo podíamos creer. Creo que no nos dimos cuenta de verdad de lo que había pasado hasta que lo vimos».
A la familia le costó un par de días regresar a Bilbao, porque al principio la ciudad estaba incomunicada. «Despues, una vez aquí, tampoco pudimos bajar enseguida al mercado para ver cuál era la situación. Recuerdo que por fin pude ir con mis hermanos. Nadie se lo podía creer hasta que vimos la realidad. Y la realidad era de llorar». Tras unos segundos de silencio, añade: «Según hablamos, me ha venido el recuerdo de que me corté con algo y tuve que ir a que me pusieran la antitetánica».
El edificio del mercado de abastos actuó como una especie de gigantesco tajamar cuando subió la riada y cuando esta llegó al máximo se convirtió en un canal, atravesado por las aguas y todo lo que estas arrastraban, desde animales muertos a vehículos. «Y aquellos troncos, saliendo por nuestras ventanas».
«Lo perdimos todo, todo, todo. El género, la maquinaria, que era nueva... Todo. No había forma de salvar nada. Se lloró mucho en nuestra casa. Todo el mundo colaboró con todo el mundo en el mercado, pero recuerdo la tristeza general. Nos costó muchísimo esfuerzo recuperar el negocio».

Txema Pérez de Albéniz Cruz Roja
Tener su propio sistema de comunicaciones permitió a la Cruz Roja coordinarse y actuar desde el primer momento. Txema Pérez de Albéniz, director de Servicios Generales de esta entidad, que en 1983 llevaba apenas cinco años en ella, destaca «la coordinación como el principal logro en aquella situación, porque nos permitió hacer frente a una gran catástrofe».
Que llegó por sorpresa. «Teníamos montada una caseta metálica en El Arenal para hacer la cobertura sanitaria de las fiestas. Cuando nos dieron el aviso de que la ría se desbordaba, bajamos con un todoterreno y solo nos dio tiempo a recoger lo imprescindible», recuerda. «La caseta se la llevó la riada. Cuando subíamos por el puente del Arenal el agua ya cubría las ruedas del todoterreno».
.jpg)
Tener la base fuera del alcance de las aguas, en General Concha, «y nuestro sistema de emisoras, nos facilitó poner en marcha todos los dispositivos y a todas las agrupaciones de las zonas más afectadas», sin que la Cruz Roja se viera impedida por el corte de las líneas telefónicas.
«Poder comunicarnos fue lo que nos salvó y nos permitió conseguir una buena coordinación. Entre nosotros, pero también con los médicos del Ejército para las vacunas, los bomberos, la Policía municipal...», insiste Pérez de Albéniz. «Pudimos ponernos en marcha y desplazarnos. En la zona de La Peña, que era una de las más afectadas, hicimos muchas curas, pero también ayudamos a sacar coches de los garajes». Uno de los primeros problemas fue la falta de combustible para los vehículos. «La subdelegación del Gobierno puso a nuestra disposición el del parque móvil ministerial que estaba cerca del polideportivo de Txurdinaga. Teníamos que dar mil vueltas para llegar allí, subiendo por el puente de La Salve, y poder repostar, pero nos fue muy útil», rememora. «En la Peña veías cómo se iban cayendo algunas casas. Se venía abajo una mitad y luego la otra. Había gente que se quedaba sin nada delante de ti. Era muy duro ver aquello y no poder hacer nada».
«Nos apañamos con los equipos que teníamos entonces. En aquella época no teníamos recursos como los hospitales de campaña que montaríamos hoy día en una situación así», señala. «A pesar de todo, se logró hacer una buena actuación, en la que fue muy importante la colaboración de los propios vecinos». En La Peña «nos habilitaron el salón de una iglesia donde pudimos hacer las curas. De cortes, sobre todo que se hacía la gente con las palas. De lo que más hicimos fue poner vacunas antitetánicas. Y los vecinos nos, daban de comer, nos bajaban la comida de sus casas».
Publicidad
Álvaro Soto | Madrid y Lidia Carvajal
Jon Garay y Gonzalo de las Heras (gráficos)
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.